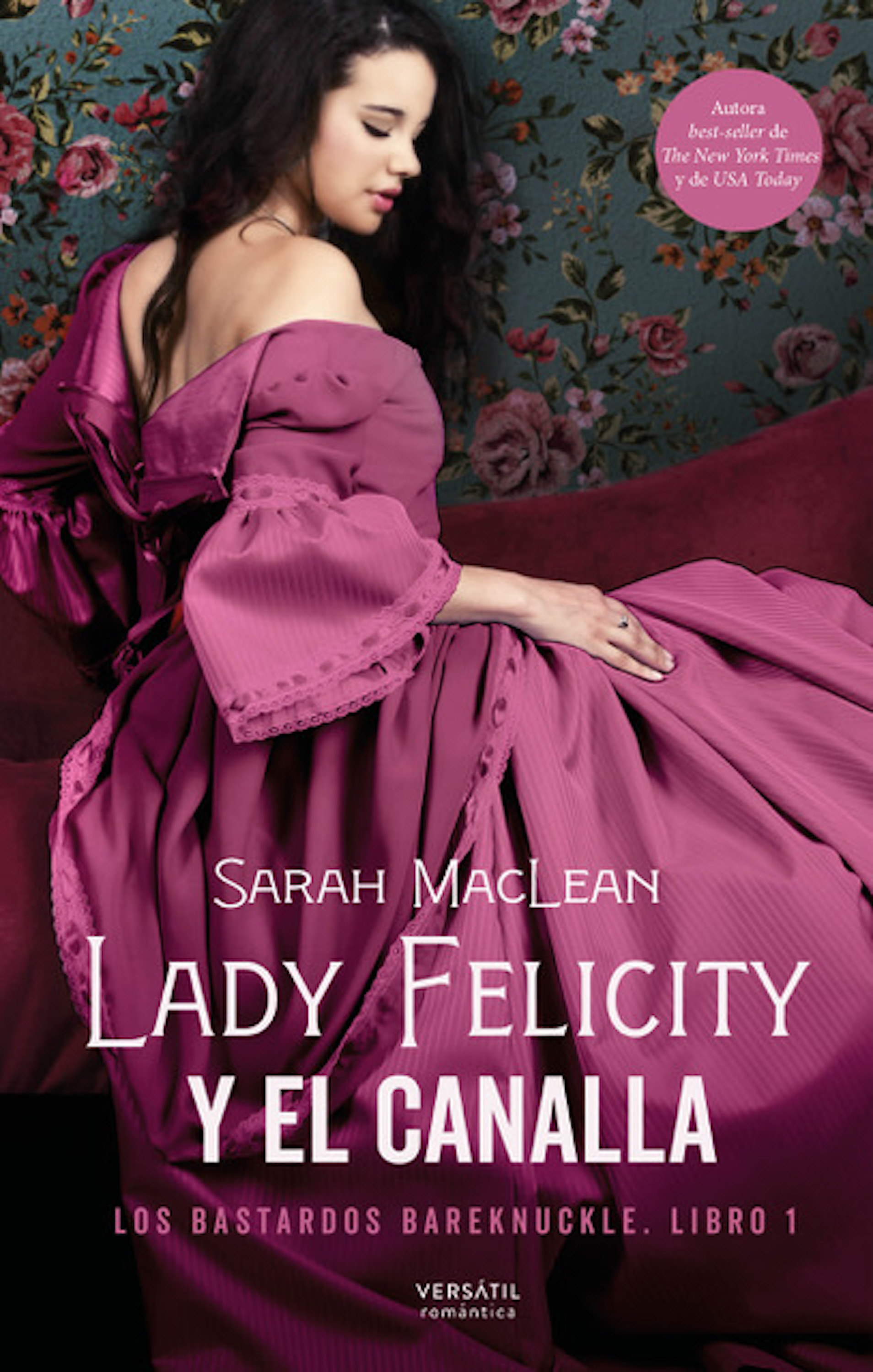asuntos?
El tirón de los músculos en la comisura de sus labios le era desconocido. Una sonrisa. No podía recordar la última vez que había sonreído. Esta extraña mujer la había provocado como por medio de un hechizo.
Se marchó antes de que pudiera responderle, y sus faldas desaparecieron al girar la esquina para adentrarse en la luz. Le costó la vida no seguirla para poder quedarse con una imagen de ella, del color de su cabello, del tono de su piel, del brillo de sus ojos.
Todavía no sabía cuál era el color de su vestido.
Lo único que debía hacer era seguirla.
—Diablo.
Su nombre lo devolvió al presente. Miró a Whit, que volvió a saltar el balcón y se colocó a su lado, entre las sombras.
—Ahora —dijo.
Era el momento de regresar a su objetivo, el hombre al que juró matar si alguna vez se le ocurría poner un pie en Londres. Si alguna vez se le ocurría reclamar aquello que una vez robó. Si alguna vez osaba romper el trato que habían cerrado décadas atrás.
Y acabaría con él. Pero no sería con los puños.
—Vamos, hermano —susurró Whit—. Ahora.
Diablo sacudió una vez la cabeza, pero mantuvo la mirada fija en el lugar por donde habían desaparecido las misteriosas faldas de la mujer.
—No. Todavía no.
Capítulo 2
El corazón de Felicity Faircloth había estado latiendo con fuerza durante tanto tiempo que pensó que quizá necesitara un médico.
Había empezado a acelerársele cuando se escabulló del reluciente salón de baile de Marwick House y había mirado hacia la puerta cerrada que había delante de ella, ignorando el deseo casi irrefrenable de tocarse el peinado y quitarse una horquilla.
Y sabía que de ninguna manera debía quitarse una horquilla, y mucho menos dos, ni tampoco meterlas en la cerradura que había a poco más de diez centímetros ni después forzar los seguros con paciencia.
«No podemos permitirnos otro escándalo».
Podía escuchar las palabras de su gemelo, Arthur, como si estuviera junto a ella. Pobre Arthur, desesperado por que otro hombre más dispuesto que él se ocupara de su hermana soltera, de veintisiete años y ya casi para vestir santos. Pobre Arthur, cuyas plegarias nunca serían escuchadas, ni aunque dejara de forzar cerraduras.
Hubo otras palabras que ella escuchó aún con más fuerza. Los comentarios burlones. Los apodos. Felicity, la abandonada. Felicity, la inepta. Y el peor de todos… Felicity, la acabada.
—¿Por qué ha venido?
—Espero que no piense que alguien la va a aceptar.
—Su pobre hermano, desesperado por casarla.
—… Felicity, la acabada.
Hubo un tiempo en el que una noche como esa habría sido el sueño de Felicity: un nuevo duque en la ciudad, un baile de bienvenida, la seductora promesa de un compromiso con un desconocido y apuesto soltero y, además, un buen partido. Habría sido una velada ideal. Vestidos, joyas y orquestas al completo; cotilleos, charlas, tarjetas de baile y champán. Felicity apenas habría tenido espacio libre en su tarjeta de baile y, de haberlo tenido, habría sido porque se lo habría reservado para sí misma, para poder disfrutar de su posición en ese maravilloso mundo.
Pero eso se acabó.
Ahora, si podía, evitaba los bailes, pues sabía que pasaría horas merodeando por las esquinas del salón en lugar de bailar atravesándolo. Y también estaba la profunda vergüenza que sentía cada vez que se tropezaba con alguno de sus viejos conocidos. El recuerdo de cómo era reír con ellos, de sentirse superior, como ellos.
Pero no había manera de evitar un baile al que acudía un nuevo y flamante duque, así que se había embutido en un viejo vestido, subido al carruaje de su hermano y permitido al pobre Arthur que la arrastrara hasta el salón de baile de Marwick. Y había desaparecido en el momento en que él había mirado hacia otro lado.
Felicity había huido por un oscuro pasillo y, mientras el corazón le retumbaba, se había quitado las horquillas del peinado y las había doblado con cuidado para insertarlas de una en una dentro de la cerradura. Cuando sonó un pequeño chasquido y el cerrojo saltó como si de un querido viejo amigo se tratase, el corazón amenazaba con salírsele del pecho.
Y pensar que todos esos golpeteos fueron antes de que conociera a ese hombre.
Aunque «conocer» no era precisamente la palabra adecuada.
«Encontrarse» tampoco era del todo correcta.
Quizá el término que más se acercaba era «sentido». En el momento en que él habló, su voz grave y rasgada la había envuelto como la seda en una oscura brisa primaveral, tentándola de una manera pecaminosa.
Las mejillas se le tiñeron de rubor al recordarlo, al rememorar la forma en que parecía atraerla hacia él, como si estuvieran conectados por un hilo invisible. Como si pudiera tirar de ella. Y ella accediera a acercarse sin oponer resistencia. Había hecho más que atraerla. Le había sacado la verdad, y ella se la había ofrecido sin más.
Había catalogado sus propios defectos como si de un cambio climatológico se tratase. Casi lo había confesado todo, incluso las partes que nunca había contado a nadie. Las que mantenía bien ocultas. Porque lo cierto era que no le había parecido una confesión, sino como si él ya lo hubiera sabido todo de antemano. Y quizá fuera así. Quizá no se tratase de un hombre en la oscuridad. Quizá se trataba de la misma oscuridad, efímera, misteriosa y tentadora… Mucho más tentadora que la luz del día, en la que todos los defectos, marcas y errores quedaban al descubierto y era imposible ignorarlos.
La oscuridad siempre la había tentado. Las cerraduras. Las barreras. Lo imposible.
Ese