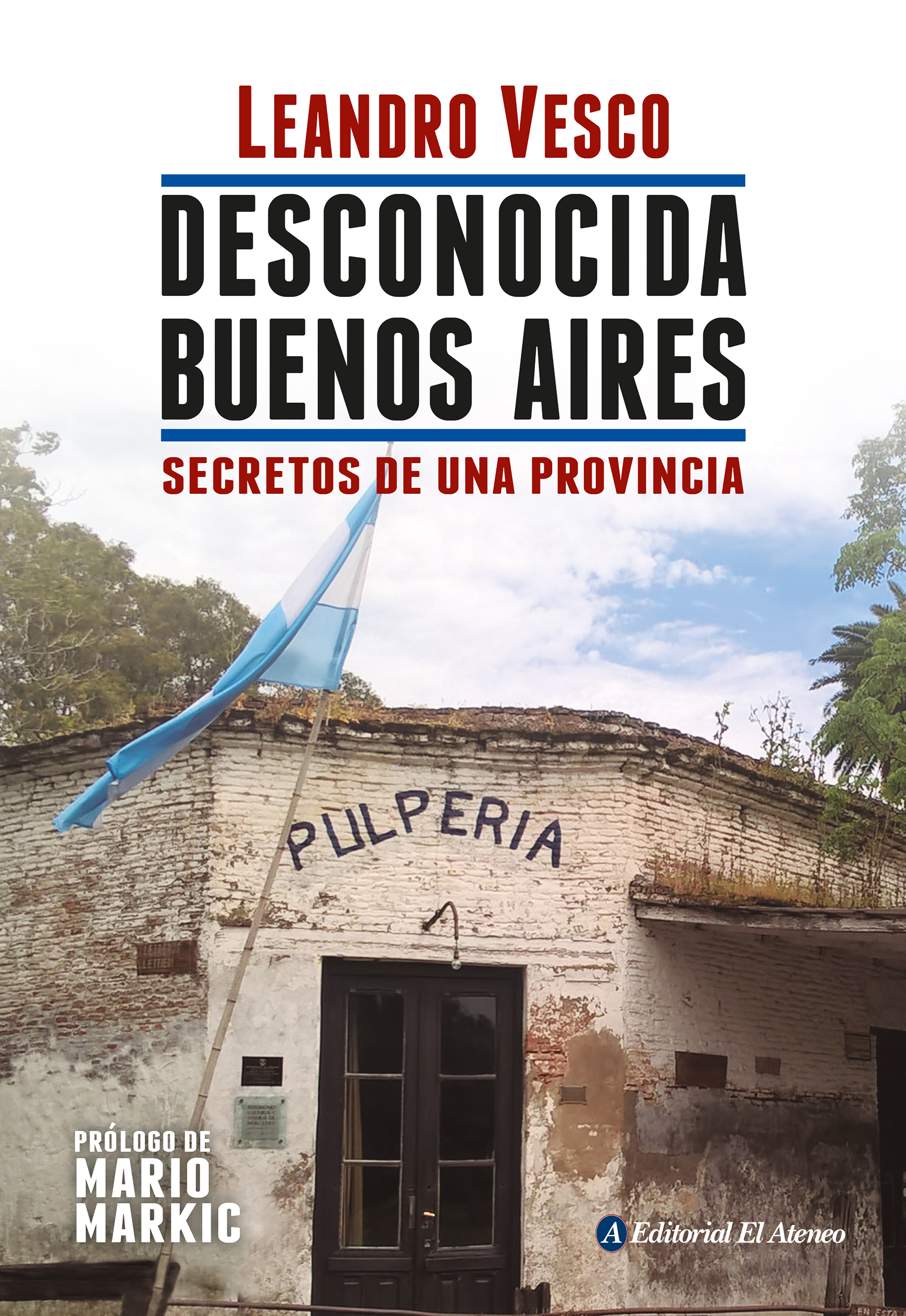comedor es un improvisado espacio entre el fondo del kiosko y el living de la casa del propio Corcho. Tiene cuatro mesas pequeñas con manteles de plástico con cuadrados rojos y blancos: parece un cuadro costumbrista. A un costado está la cocina de la casa, de donde sale un aroma majestuoso. En un rincón, una televisión muestra noticias capitalinas. Pudiendo ser un lugar sin estilo, no lo es; algo en este cubículo gastronómico nos devuelve la sospecha de que es uno de esos espacios en donde se cocina como antes. Corcho saluda como un verdadero maître criollo, vuelve a mencionarnos el menú. El aroma de la salsa podría detener hasta la guerra más sangrienta, es literalmente delicioso. Corchito, el hijo, nos trae los platos y se queda hasta que probamos. ¡Sin palabras! Una música de fondo acompaña. Julio se queda y cuenta los secretos e historias del pueblo, una lectura que se hace de la obra de Soriano en el bar Tito, la próxima Fiesta del Dulce de Leche y su cansancio de vivir de noche.
Cuando Soriano escribía en el pueblo, era otro mundo. La gente que vivía aquí estaba aislada de las noticias porteñas, y sus personajes, más aquellos literarios, al igual que su realidad, eran poco conocidos. Por eso el Gordo tuvo tanta libertad para sentarse y pasar desapercibido. “Cuando nos dimos cuenta de quién era, estaba muerto”, reflexiona Corcho y resume de forma natural la costumbre argentina de reconocer a los escritores cuando ya no están entre nosotros.
Nélido Merigge, el hombre más feliz de la Argentina
La casa de Nélido es una muestra de su personalidad: el zaguán, el patio y la galería que conduce a su templo, como él lo llama y en donde se junta con sus amigos a comer sus babilónicos asados, están llenos de plantas, plantines, brotes, árboles y toda suerte de vegetación habida y por haber. Todo tiene un aroma nutriente y todo está florecido. Hay tanta vida en su casa que al aire se lo puede modelar con las manos y formar con él mil figuras alegres. “Si hablás mal de mí, van a hablar mal de vos”. Así se presenta este hombre que hace ochenta años que corta el pelo en Rivera, un pueblo bonaerense a metros de La Pampa, donde su presencia es tan necesaria como el agua o como los recuerdos que hacen a una comunidad, y donde sus conocidos lo reconocen como el hombre más feliz de la Argentina. Su rostro serio es una muestra de que para él la felicidad es algo que hay que tomar con compromiso y cierta marcial determinación. “No porque esté feliz tengo que estar riendo”, advierte.
Nació el 7 de junio de 1929 en Alta Italia, un lejano pueblo en la inmensa llanura pampeana, cuando el país se estaba haciendo y eran pocos los que hablaban español. El trabajo era el idioma que hermanaba, y la mirada clavada en el horizonte invitaba a forjar sueños. Nélido Merigge viene de ese tiempo. “Llegamos en el '34. Rivera era Israel. A cada colono se le daban 80 hectáreas, y había que trabajar. Pero mirá que sufrieron los pobres rusos, porque acá vino gente formada, que en su vida había trabajado la tierra, y de un día para el otro tuvo que sembrar, ordeñar y hacerse de abajo”, relata la historia de aquellos que hicieron nuestro país.
Nélido parece un joven con cuerpo de viejo. Contagia vitalidad y optimismo. Desafía a la muerte constantemente. “Cuando ya no quede nadie, yo voy a estar”, amenaza mientras ordena unas brasas. Su afición por el asado y el ritual que él conlleva tienen en su vida la misma importancia que una religión. “Me di cuenta de que lo único que importa en la vida es disfrutar con los amigos, comer asados y tomar unos vinos, aunque mucha verdura y fruta espanta la sepultura”. Hace cuarenta años que todos los 28 de diciembre se juntan con un grupo de amigos para comer un asado ritual, evento que tiene olor a logia y que se produce en silencio. “Cada año asa uno diferente y esa noche elegimos al asador del año siguiente y nadie más habla del tema hasta unos días antes del 28”. Su casa, por lo demás, está abierta a quien desee entrar y compartir con Nélido un almuerzo o una cena. En la vereda tiene estacionada su bicicleta, que desde 1965 es la misma y en la que acostumbra a salir por el pueblo.
“Me jodí de la cintura y mis amigos, para que siguiera haciendo carne, me fabricaron una parrilla especial”, dice y muestra el artefacto en el que está asando, mezcla entre parrilla y grúa. Hasta hace quince años llevaba en un libro de actas el registro de todos los asados que había hecho. La cifra cerró en 2000. “Contando los asados tradicionales, sin tener en cuenta los que hago los días de semana, ya nos hemos comido una jaula y media de hacienda”. Cada 28 de diciembre, al terminar la tenida, les dice a los iniciados: “En un año yo voy a estar, procuren estar ustedes”. “También manejo la lluvia –asegura con naturalidad–. Jamás llovió el día de mi cumpleaños, el 7 de junio”.
Cuando tenía ocho años agarró una tijera y comenzó a cortar pelo. Ocho décadas después, su peluquería es un centro social en donde se junta todo el pueblo. Siempre tiene las puertas abiertas. Hincha del Club Atlético Independiente de Rivera, las llaves de la institución están en la peluquería, aunque también tiene devoción por San Lorenzo y los banderines del club del barrio porteño de Boedo decoran todas las paredes.
Mientras sirve riñón de cordero, el sol baña su rostro con una luz epifánica, impregnada de la pampa y su plegaria de caldenes en silencio. Nélido entra y se sienta a un costado de la parrilla. “Mi papá nos daba un vasito con soda y vino y decía ‘tome, hijo, esto es vida’, y cuando me preguntaba qué quería, yo le decía: ‘¡Más vida, padre!’”. Su esposa murió en 1989, y desde entonces ha visto con claridad el secreto de la vida. “Es simple: tenemos asado, tenemos este fondo y este cielo, y los amigos que no fallan. Soy el hombre más feliz del país”. La logia de los 28 de diciembre ya le está organizando una tenida especial para sus cien años. “Yo voy a estar, procuren estar ustedes”, desafía.
Martín Fierro está vivo
“No entiendo a la gente que vive en la ciudad”, reflexiona Raúl Felipe Barragán, desde su guarida feliz de Cura Malal, partido de Coronel Suárez, un pueblo con cien habitantes. Barragán está casado hace cincuenta años con Gregoria Feliciana Silvera. Tuvieron el primero de sus once hijos en tiempos cuando era posible alzar la mirada y abrazar una esperanza. Se conocieron en un baile y enseguida el amor los unió. El cielo sureño les guiñó el ojo. “Estábamos separados arroyo de por medio”, cuenta don Raúl al referirse al Sauce Corto, un obstáculo natural que pronto superaron. “Noviamos tres meses, nos casamos y la llevé a vivir a las sierras”. Barragán comenzó a trabajar a los doce años, sin vueltas y sin miedo, con la vista al frente. “Siempre me gustó la soledad. Entrabas a la estancia y te hacías solo. Mirando aprendí todo, nadie me enseñó nada”, cuenta con naturalidad. “Te hacías hombre de un porrazo, pero te hacías”. Toda su vida la pasó entre las sierras, esa presencia inmutable y contenedora que se comunica en voz baja para quienes saben oír la señal telúrica que moviliza sentidos. “Nunca me he sentido solo en las sierras”, reafirma. Para el hombre solitario, los caminos que cruzan las abras son senderos que abrazan el rumbo.
La estancia de la familia Tornquist fue el lugar en donde se desarrolló; aquí tuvo a sus hijos y el campo le dio todo. “Una vez vendí un Chevrolet y me dieron diez hectáreas, al menos tuve algo mío”, dice, enternecido por su recuerdo. Entonces el trabajo era de sol a sol y en el puesto su familia creció feliz. Nunca les faltó nada, y la vida serrana lo llevó por huellas insospechadas. Anudando el alma bordeaba por los cerros, llevando ganado, atravesando horizontes, durmiendo por las noches bajo el manto celestial. Por esto dice que no entiende a la gente que vive en la ciudad. Porque recuerda los días en que las jornadas se contaban por las leguas que podía hacer un caballo. “Antes no había maldad en la gente, en la estancia el mayordomo estaba atento a todo, cuando estaba por nacer un hijo, la llevaban a tu mujer y unos días después aparecía con el hijo. El mayordomo se encargaba de todo, y uno se tenía que quedar trabajando”.
Mira a Gregoria, que asiente estoica, segura y orgullosa de haber pasado esa vida con este hombre en aquellas condiciones. “Había mucha libertad, era todo muy lindo”, rememora. Barragán ceba unos mates amargos y con una mirada cómplice le ofrece uno a su compañera. Esta clase de amor tiene raíz en las infinitas noches en las que la Luna baja a mojar su resplandor en los arroyos de aguas mansas y cristalinas.
Las vueltas de la vida lo llevaron a hacer circo en Azul junto con un joven actor que prometía: Norman Briski. De grande supo que la mujer a