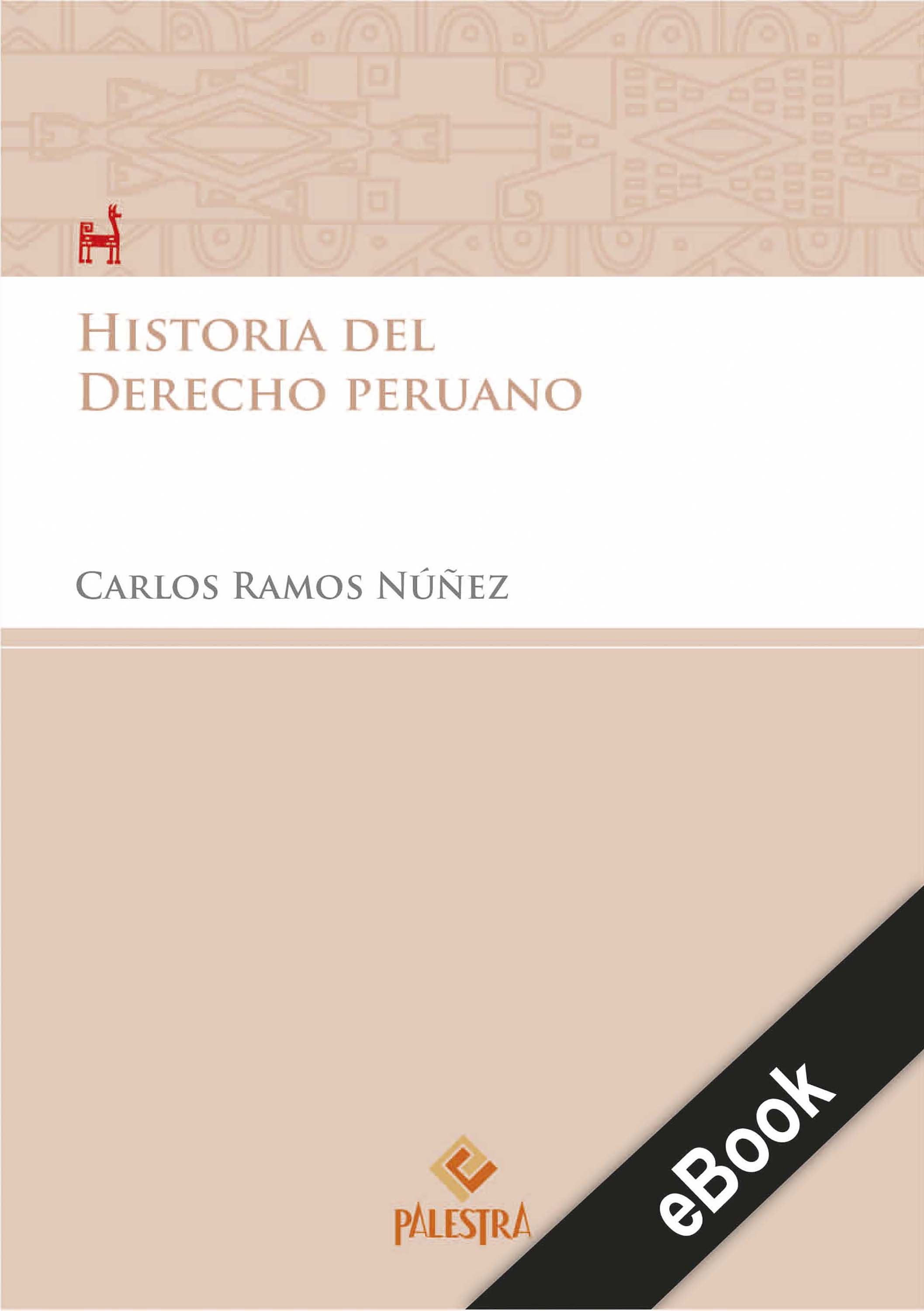sin autorización era enterrado vivo y su ayllu era azotado. Queda claro que esa conducta también era considerada en el Tahuantinsuyo un acto de traición. También se sancionaba con dureza a los violadores, y con mayor razón si atentaban contra las vírgenes del sol. En este caso se sancionaba también a los seductores y a las propias seducidas, por haber faltado a su obligación de preservarse. Curiosamente, podía darse el caso que se sancionara también a las vírgenes del sol que habían sido violadas. Esto, seguramente, por móviles religiosos. En ciertas regiones, se castigaba la sodomía quemándose vivos a los infractores, así como la casa que habitaban y sus cosechas. El pueblo mismo podía ser asolado. Estas medidas iban de la mano con políticas de expansión orientadas a poblar el territorio con poblaciones afines a su gobierno hegemónico.
Según Polo de Ondegardo y Bernabé Cobo, la hechicería también era perseguida, y su castigo llegaba incluso a los descendientes de quienes habían cometido el ilícito y la pena era ejecutada públicamente. Esta persecución se dio, sobre todo, en el tiempo de Pachacútec y de Túpac Inca Yupanqui. Al respecto, Bartolomé de las Casas, Polo de Ondegardo y Bernabé Cobo coinciden en el castigo dispuesto para los hechiceros: “Este género de hechiceros de ponzoña castigaban los incas matando los tales hechiceros hasta sus descendientes”.
El castigo para personas en estado de ebriedad o que adoptaran comportamientos violentos con una mujer, era severo también. Se disponía que se pisara el estómago de los infractores reincidentes. Aun los niños y las niñas que desobedecieran a sus padres eran condenados al rinritatipci (horadar las orejas), pena que consistía en que un adulto tenía que traspasar con sus uñas las orejas del menor. Sobre el tema del castigo al hurto, Bartolomé de las Casas relata que, al que por necesidad hurtaba alimentos, se le reprendía y se le ordenaba restituir lo hurtado. En caso de reincidencia, era lapidado públicamente. Si el alimento hurtado por necesidad era del Inca, el infractor moría por ello, y si era de un particular, podía ser perdonado. Cuando los caminantes hurtaban en un tambo, era castigado el cacique encargado del tambo y este, posteriormente, castigaba a los demás súbditos suyos por el descuido y poca guardia que habían tenido.
En el imperio de los incas el labrar y cultivar la tierra obedecían a un orden de prelación. Así las cosas, labradas las tierras de los más necesitados, procedía cada quien a labrar su propio terreno, y posteriormente se labraba el de los curacas. La horca habría sido el castigo para quien alterara este orden. En tiempo de Huayna Cápac, en la provincia de Chachapoyas, por darle preferencia a las tierras de un curaca antes que a las tierras de las viudas, un indio infractor fue ahorcado.
Para supuestos de homicidio, la pena establecida variaba en función de quién era la víctima: se descuartizaba a quien matara a su madre, padre, hijos, abuelos o autoridad de su provincia. Por otro lado, era despeñado o lapidado quien mataba a un niño. La horca estaba reservada para un homicidio común. El destierro por un periodo no mayor de un año se aplicaba a quien matase a un adultero. La mentira era considerada delito, así fuera insignificante.
La muerte por lapidación era la pena dispuesta para los adúlteros. Si el varón forzaba a la mujer, el varón era castigado con la muerte, mientras que la mujer era sentenciada a recibir azotes y destierro al depósito de las acllaconas. Situación especial, y aún más grave, era el adulterio con las mujeres asignadas al inca o al sol. Sobre esta modalidad de adulterio, entre los cronistas no hay consenso con respecto a si alguna vez se aplicó o no la terrible sanción dispuesta para este delito, que consistía en quemar vivo al adúltero culpable y a sus hijos, si los tuviera; así como a sus padres, parientes, vecinos y animales del pueblo donde habitara. La sanción incluía la destrucción total de la provincia a la que perteneciera. En memoria de tan grave afrenta se echaba sal a las tierras. El asolamiento era la pena más temida y la más grave.
En el Incanato, para contraer matrimonio era necesaria la licencia o autorización del padre. El tocricoc era la autoridad encargada de celebrar los matrimonios. No estaba permitido el matrimonio con ascendientes o descendientes. El castigo para los jóvenes vírgenes infractores de su condición, queda ilustrado en la siguiente imagen: ambos eran colgados vivos del cabello, atados a una peña llamada “arauay”, donde cumplían su pena hasta morir. También se producían afrentas de orden religioso. El que escalaba la casa o el recogimiento de las Mamaconas, era colgado de los pies.
Tampoco era común en el Incanato que dos personas de clases sociales diferentes contrajeran matrimonio. El Estado, que actuaba como una agencia matrimonial compulsiva, buscaba evitar estas uniones. El drama Ollantay, no obstante su origen posterior y, según se cree, de índole colonial, cuenta, sin embargo, de estos impedimentos matrimoniales por razón de pertenencia a castas diferentes. Se casaban “siempre con sus iguales. Los señores con señoras. Y los plebeyos con plebeyas”, narraba el cronista Hieronymo Roman.
1.5. Sucesión e incesto real y correinado
La cultura europea se basaba en una teoría sucesoria inspirada en el Derecho privado romano, así el patrimonio de un pater familias, en el momento mismo del deceso de estese incorporaba, por lo menos idealmente y sin perjuicio de los procedimientos de entrega de la masa hereditaria, como patrimonio de los herederos o sucesores. Si llevamos dicho esquema al plano del Derecho público, halla explicación el famoso lema de adiós y bienvenida: “¡Ha muerto el rey, viva el rey!”. En consecuencia, la sucesión real se abría en el instante que ocurría el fallecimiento. No había modo, en la lógica occidental, que el nuevo monarca comparta el poder con el difunto. Cabía sí que, mientras estuviera vivo, le consignara responsabilidades de gobierno, mas no con el título de rey. Este fue el caso, por ejemplo, del emperador Justino I, quien entregó a su sobrino Justiniano importantes tareas gubernamentales.
Primero los cronistas españoles que llegaron al Tawantinsuyo (y después los historiadores que abordaron el tema) pensaban que tanto la sucesión del poder real como de los curacazgos se transmitían exactamente igual que en Europa. Había, por otro lado, elementos medievales como la primogenitura y el mayorazgo, que durante el absolutismo, época que coincide con el descubrimiento de América, se sumaron a la teoría hereditaria. El sucesor sería el hijo mayor, cualquiera fuera su competencia. En realidad, este esquema no correspondía a la genealogía real incaica. Sarmiento de Gamboa ya había llamado la atención de este detalle al advertir que en las líneas de sucesión se postulaban siempre dos candidatos de Hanan y Hurin Cusco, pero, al igual que otros cronistas, abrazaba, inevitablemente, una visión patrilineal de la genealogía incásica.
Autores como Franklyn Pease, quien, dotado de formación jurídica, insistiría en sus trabajos en la especificidad de la cultura andina, y María Rostworowski con más detalle, advertirían que la sucesión real incaica, interpretada a la luz de un modelo europeo, colisionaba con los testimonios documentales. No había siempre un solo inca. En muchos casos, de mano con el sistema binario, lo mismo que los curacas en su provincia, los monarcas compartían el poder con otro. El otro inca podía ser o no su hijo, pues su origen dependía más de las panacas (ayllus o familias reales Hanan y Hurin al que se pertenecía por la línea sanguínea de la madre) que del gobernante. Y ese inca heredero, con quien se compartía el poder, no era necesariamente el primogénito. Podía ser otro y, como se dijo, de una panaca distinta, a partir de una destreza para el cargo o, por lo menos, de una percepción de habilidad. En consecuencia, se configuraba un correinado. Uno de los incas podía permanecer en el Cusco y otro viajar por el Tawantinsuyo. Uno asumía responsabilidades en la capital y el otro en suyos distintos. La historiografía aún no está en grado de definir si esta diarquía era temporal o permanente. Si el monarca a quien se llamaba para compartir el poder no estaba a la altura de las circunstancias era simplemente reemplazado por otro y olvidado del recordatorio histórico, como ocurriría con Urco, corregente de Virakocha.
Como los candidatos podrían ser muchos, se idearon, como advirtió María Rostworowski, ciertos mecanismos de limitación. El Inca, en principio, carecía de mayor poder para nombrar un sucesor. Investigaciones desarrolladas por Liliana Regalado y Francisco Hernández Astete apuntan al papel que habrían jugado las panacas, en especial el papel de la madre del Inca y de la cónyuge o coya. De modo tal que el desenlace final obedecía, más que a una voluntad individual del monarca,