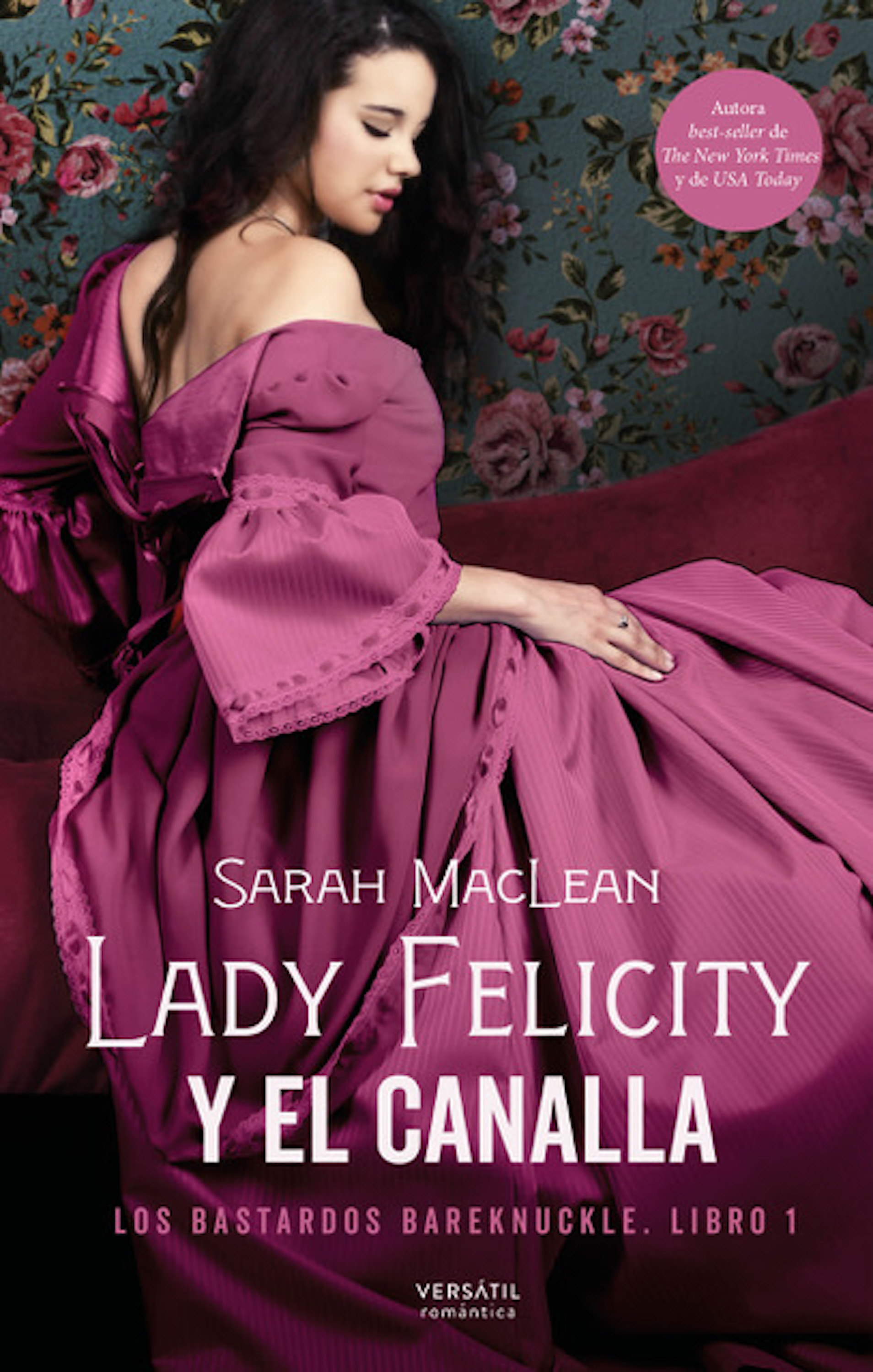tenemos nada —dijo.
Ella parpadeó ante aquellas palabras; por más que había reclamado una respuesta, esta era más impactante de lo que esperaba.
—¿Qué quieres decir?
Él se giró, frustrado, y se pasó las manos por el pelo antes de volverse de nuevo hacia ella con los brazos abiertos.
—¿Que qué quiero decir? Que no hay dinero.
Ella descendió del todo la escalera, agitando la cabeza.
—¿Cómo es posible? Eres Midas.
Él rio, aunque fue un sonido totalmente exento de humor.
—Ya no lo soy.
—No es culpa de Arthur —anunció la marquesa de Bumble desde el rellano—. No sabía que era un mal negocio. Pensó que los otros hombres eran de confianza.
Felicity sacudió la cabeza.
—¿Un mal negocio?
—No fue un mal negocio —replicó él en voz baja—. No me estafaron. Yo solo… —Ella se acercó a él y extendió un brazo para tratar de consolarlo. Y luego añadió—: Nunca imaginé que lo perdería.
Ella tomó las manos de él entre las suyas.
—Todo irá bien —afirmó en voz baja—. Solo has perdido algo de dinero.
—Todo el dinero. —Miró sus manos entrelazadas—. Por Dios, Felicity. Pru no puede enterarse.
Felicity no creía que a su cuñada le importara lo más mínimo que Arthur hubiera hecho una mala inversión. Le sonrió.
—Arthur. Eres el heredero de un marquesado. Papá te ayudará a recuperar tu negocio y tu reputación. Hay tierras. Casas. Todo se arreglará por sí solo.
Arthur negó con la cabeza.
—No, Felicity. Papá invirtió conmigo. Todo se ha esfumado. Solo nos queda el título.
Felicity parpadeó y se giró al fin hacia su madre, que seguía de pie con una mano sobre su pecho, y asintió.
—Todo.
—¿Cuándo?
—No es importante.
Ella se volvió hacia su hermano.
—De hecho, creo que sí que lo es. ¿Cuándo?
Él tragó saliva.
—Hace dieciocho meses.
La mandíbula de Felicity se desencajó. Dieciocho meses. Le habían mentido durante un año y medio. Habían tratado de casarla con un montón de hombres totalmente inadecuados para ella, y después la habían enviado a una ridícula fiesta en una residencia campestre para que se uniera a otras cuatro mujeres que intentaban convencer al duque de Haven de que aceptara a alguna de ellas como su segunda esposa. Debería de haberlo adivinado entonces, justo en el momento en que su madre, quien adoraba los buenos modales, a sus perros y a sus hijos —en ese orden—, le había sugerido que la idea de que Felicity compitiese por la mano del duque era sensata.
Debería de haberlo sabido cuando su padre se lo permitió.
Cuando su hermano se lo permitió.
Ella lo miró.
—El duque era rico.
Él pestañeó.
—¿Cuál de todos?
—Los dos. El del verano pasado. El de esta noche.
Su hermano asintió.
—Y todos los demás.
—Eran lo suficientemente ricos.
La sangre le llegó hasta los oídos.
—Tenía que casarme con uno de ellos.
Él asintió de nuevo.
—Y ese matrimonio llenaría las arcas.
—Esa era la idea.
La habían estado usando durante un año y medio. Haciendo planes sin que ella lo supiera. Durante un año y medio. Solo había sido un peón en el juego. Negó con la cabeza.
—¿Cómo no me dijiste que el objetivo era casarme a cualquier precio?
—Porque no lo era. No podría casarte con cualquiera…
Se percató de que dudaba al final de la frase.
—Sin embargo…
Suspiró e hizo un gesto con la mano.
—Sin embargo.
Escuchó las palabras que se quedaron sin pronunciar.
«Necesitábamos ese compromiso».
No había dinero.
—¿Qué hay de los sirvientes?
Él movió la cabeza.
—Hemos recortado el personal en todas partes menos aquí.
Felicity imitó el gesto de su hermano y se volvió hacia su madre.
—Todas esas excusas…, las innumerables razones por las que no nos fuimos al campo.
—No queríamos preocuparte —le respondió ella—. Ya estabas tan…
«Abandonada. Acabada. Olvidada».
Volvió a sacudir la cabeza.
—¿Y los arrendatarios?
Los arduos trabajadores del campo. Que dependían del título para subsistir. Para protegerlos.
—Ahora se quedan con lo que consiguen —respondió Arthur—. Son ellos quienes comercian con su propio ganado y arreglan sus propias casas.
Estaban protegidos, pero no por el título al que estaba atada la tierra.
No había dinero. Nada que pudiera salvaguardar las tierras para las futuras generaciones, para los hijos de los arrendatarios. Para el hijo pequeño de Arthur y el segundo que estaba en camino. Para su propio futuro, si no se casaba.
«No podemos permitirnos otro escándalo».
Las palabras de Arthur volvieron resonar en su interior de manera inesperada, pero esta vez con un nuevo significado, más literal.
Era el siglo XIX, y ostentar