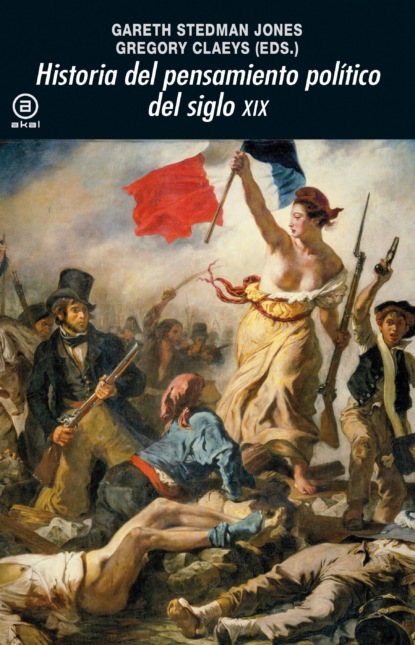el anarquista Auguste Vaillant gritó: «¡Muerte a la sociedad burguesa! ¡Viva el anarquismo!» (Vizetelly, 1911, p. 153). La clase podría, potencialmente, justificar el derramamiento de sangre a una escala tan grande como la raza; Pol Pot tomaría buena nota de ello en el siglo XX.
La aceptación de una vasta categoría de objetivos «legítimos» fue un paso extremadamente importante para la transformación del tiranicidio en el terrorismo moderno (Fleming, 1982, pp. 8-28). En un contexto imperialista se podía ampliar hasta abarcar a todos los miembros del grupo étnico o nación ocupante. Una de las luchas antiimperialistas de la época con un componente «terrorista» fue la de la India. Hubo casos aislados de asesinatos ya en 1853, cuando el coronel Mackinson, inspector de Peshawar, fue apuñalado por un «fanático» de la región de Swat que pretendía evitar la invasión de sus tierras ancestrales por parte de los británicos (Hodson, 1859, p. 139). En junio de 1897 fueron asesinados dos oficiales británicos por miembros de una sociedad militar hindú, lo que desató una nueva campaña de violencia (MacMann, 1935, p. 43; Steevens, 1899, pp. 269-278). A finales del periodo, el asesinato político era algo bastante corriente. Los nacionalistas estaban muy influidos por Mazzini, y los extremistas bengalíes recibieron ayuda de los fenianos irlando-estadounidenses (Argov, 1967, p. 3; Bakshi, 1988). En 1908 se publicó un libro titulado The Indian War of Independence, 1857, con una sobrecubierta en la que ponía «Papeles al azar del Club Pickwick», en el que se justificaba el asesinato de mujeres y niños. Los bomb-parasts, que consagraban sus bombas en el altar de Kali, también aumentaron en número. El 30 de abril de 1908 un joven bengalí, Khudiram Bose, mató al señor y a la señorita Kennedy en Muzafferpur, con una bomba que iba destinada al señor magistrado Kingsford. El líder nacionalista Bal Gangadhar Tilak, quien citaba a Krishna como autoridad cuando en el Bhagavad-gita dice respetar la legitimidad del asesinato, fue arrestado por elogiar el uso de bombas como una especie de «brujería, un encantamiento o un amuleto», y encarcelado por sedición (Chirol, 1910, p. 55). (Las tradiciones religiosas indígenas empezaron a entreverarse con las protestas violentas; cfr. Macdonald, 1910, p. 189.) La batalla se llevó a las calles de Londres en 1909, cuando fueron asesinados el secretario político de Lord Morley, Sir W. Curzon Wyllie, y el Dr. Lalcaca. Hubo muchos más incidentes en la India poco después y se enviaron refuerzos a ultramar. También se registró algo de violencia política en Egipto, incluido el asesinato del primer ministro en 1910. En este caso, el nacionalismo y el sentimiento antibritánico, que estallaron por sucesos como el incidente de Dinshiway de 1864 (en el que fueron ejecutados cuatro campesinos tras la muerte accidental de un oficial británico), se vinculó a la justificación islámica del asesinato de tiranos e «infieles» por igual (Badrawi, 2000).
A finales del siglo XIX hubo una drástica escalada de la violencia en el mundo entero. La «era dorada» del asesinato político empezó en Madrid en 1870 con la muerte de Juan Prim, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, a manos de sus adversarios de derechas. Tras la celebración en Londres del Congreso Internacional Anarquista de 1881, la justificación de los actos de violencia individual se difundió enormemente y se empezó a identificar al anarquista afiliado con el dynamitard que ponía bombas. Esta imagen, que seguimos conservando, se debió a la invención de la dinamita en 1866. Se convirtió en el arma de moda para acabar con destacados políticos europeos. Entre las víctimas más famosas de la ère des attentats cabe mencionar al presidente de Ecuador, Gabriel Moreno (1875); al primer ministro japonés en 1878, y al presidente francés liberal Sadi Carnot (1894), asesinado por un anarquista no por sus culpas, sino por ser un símbolo del poder político. El Shah de Persia, Nasr-ed-Din, fue asesinado por un místico chií (1896) y la misma suerte corrieron, víctimas de atentados anarquistas, otro presidente del Consejo de Ministros –el malagueño Antonio Cánovas del Castillo (1897)–, la emperatriz Isabel (Sisi) de Austria (1898) y el rey de Italia, el cada vez más absolutista Umberto I (1900). También el presidente de Estados Unidos, McKinley, cayó en 1901 por obra de un anarquista; el rey de Serbia fue asesinado en 1903; los primeros ministros de Grecia y Bulgaria, en 1907; el rey de Portugal, en 1908; el primer ministro egipcio, en 1910; el primer ministro dominicano, en 1911; nuevamente un presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, en 1912; el presidente de México, en 1913, y el archiduque Francisco Fernando de Austria, en 1914. Esta lista podría doblarse fácilmente (cfr. Hyams, 1969). Los actos individuales de violencia también empezaron a caracterizar a las disputas laborales en Francia y España. En Estados Unidos, Alexander Berkman intentó asesinar al presidente de la Carnegie Steel Company, tras una dura huelga, en 1892, alegando que «Cuanto más radical el tratamiento… más rápida la cura» (Berkman, 1912, p. 7). Pero también hubo terroristas capaces de justificar el poner bombas en una cafetería al azar, como Émile Henry. No pensaba en ninguna víctima en concreto, porque la sociedad en su conjunto amparaba la injusticia (Meredith, 1903, pp. 189-190). Las tácticas violentas fueron utilizadas asimismo por el Movimiento Sufragista entre 1912 y 1914, aunque sólo destruyeron propiedades (ventanas, quema de buzones) y en general se limitaron a recibir una sanción (las piedras que arrojaban contra las ventanas iban envueltas en papel para minimizar los daños). No glorificaban la violencia en sí y, además, parecían carecer de toda inspiración ideológica (Harrison, 1982; Pankhurst, s.f.; Raeburn, 1973) La era clásica del asesinato político moderno por motivos como la religión, la oposición al liberalismo, a las reformas democráticas o al radicalismo, terminó en 1914.
Hubo importantes excepciones a esta tendencia. Muchos anarquistas norteamericanos, como Benjamin Tucker, afirmaban que los reformadores sólo podían justificar la violencia legítimamente cuando «han logrado reprimir sin esperanza todo método pacífico de agitación» (Eltzbacher, 1908, p. 211). Algunos destacados anarquistas, como Tolstói y Gandhi, e individualistas como Josiah Warren y Lysander Spooner (Rocker, 1949, p. 161) también rechazaron enérgicamente la violencia. En la década de 1890, Kropotkin llegó a deplorar la pérdida de vidas inocentes y negó que las revoluciones se hicieran a base de actos heroicos, pero no quiso condenar a los perpetradores. Otros anarquistas, como Elisée Reclus (1830-1905), insistían sin vacilaciones en que los fines justificaban los medios y en que todo acto de violencia contra el orden existente era justo y bueno (Fleming, 1979). (Pero ya se ha dicho que Reclus «no tenía nada en común con la locura de los dynamitards»; Zenker, 1898, p. 161.) Se podría defender que la sed de sangre, incrementada por la violencia política y las conquistas imperiales, allanó el camino para los grandes baños de sangre del siglo XX, cuando tanto el fascismo como el comunismo aceptaron, justificaron y promovieron la violencia para obtener y mantener el poder de Estado. Anudaron la filosofía del terror individual para obtener el poder con la del terrorismo de estado para conservarlo.
El terrorismo y su justificación: teoría y problemas
Merece la pena considerar brevemente qué luz arrojan estos acontecimientos sobre la teoría del terrorismo, sobre todo en la medida en que la disección de algunos puntos morales clave facilita el hallazgo de una definición útil del término en sí. La relación entre la doctrina clásica del tiranicidio y el «terrorismo» moderno es compleja y está repleta de ambigüedades definicionales. La tendencia a calificar de «terrorista» a cualquier lucha armada cuando no se ha declarado una guerra formalmente, oscurece las definiciones y obstaculiza la clarificación del asunto. Pero, según la definición clásica, ni el magnicidio en sí ni los intentos por derrocar un régimen despótico o el desalojo de fuerzas de ocupación del propio país (o de otro) serían necesariamente actos «terroristas».
Sin embargo, el tema está lleno de paradojas, contradicciones y ambigüedad moral. A finales del siglo XIX, la violencia política en Rusia se dirigía contra el zar, un autócrata reconocido, la «auténtica encarnación del autócrata» en palabras de Victor Hugo, y no una mera «máscara» como Luis Bonaparte (Hugo, 1854, p. 4). Los liberales solían considerar «justificada» este tipo de resistencia e incluso «legítima»; John Stuart Mill llegaría a exclamar en relación con el intento de asesinato de Napoleón III en 1858: «¡Qué pena que las bombas de Orsini fallaran dejando con vida al usurpador manchado de sangre!» (citado en Morley, 1917, I, p. 55). Algo similar ocurrió cuando asesinaron al conde V. Plehve, ministro ruso del Interior, en 1904: muchos liberales aplaudieron la acción (Seth, 1966, p. 216). Pero el reinado de Luis Napoleón, descrito en ocasiones como «el primer dictador moderno, que basaba su autoridad en la expresión controlada de la voluntad del pueblo» (Packe, 1957, p.