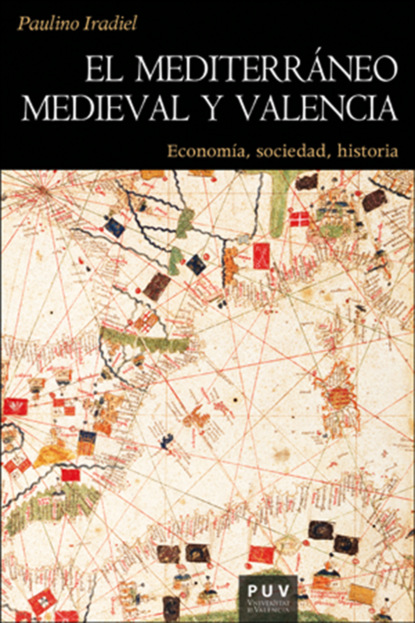nuevos puestos en vigor en la fase inicial de la expansión económica bajomedieval o, más bien, en la continuidad de su funcionamiento en fases sucesivas sin que se produjeran variaciones cualitativas importantes.
3. ANTES DE LA IDENTIDAD, LAS IDENTIDADES. REFLEXIONES DESDE LA PERIFERIA
Decía el autor al que va dedicado este homenaje que «la identidad se ha convertido en una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo» y dejaba entrever que la construcción de la primera identidad política española, iniciada en la década de 1540, debía rastrearse mediante una reflexión historiográfica profunda de las relaciones recíprocas entre cultura política, memoria y realidad comunitaria.1 Siempre he pensado que la historia, o mejor la práctica histórica, es en buena parte historiografía del pasado. Pero no es menos cierto que, previamente a su formación como materia nacional –española o cualquier otra–, la construcción de identidades múltiples anteriores y de ámbito más restringido requiere la explicación de las grandes modificaciones estructurales bajomedievales y de la temprana edad moderna, que son resultado de la adecuación constante de los desarrollos institucionales, políticos y culturales de una época con la dinámica de los grupos sociales y de sus prácticas económicas, lo que coloca el estudio de las identidades premodernas en una situación más indefinida conceptualmente, pero también más abierta para una reflexión «desde la periferia».2
No es extraño que, apoyado en esta indefinición de origen, el estudio de las identidades se haya convertido en un «fantasma» («correcalles» y «auténtico laberinto» dice Pablo Fernández Albadalejo) que recorre el medievalismo español –y la edad moderna– en multitud de congresos, seminarios, proyectos o másteres sin que nadie se sustraiga a decir la suya. Sin una distinción precisa entre colectivas o individuales, políticas o sociales, alteridad o sujeto, integración o rechazo, el concepto se ha convertido en una fórmula inofensiva y ambigua, de escasa capacidad explicativa –pero sí de mucha descripción– y válida para casi todo.3 Por influencia de sociólogos, antropólogos e intereses académicos o mediáticos varios, estamos aplicando la cuestión identitaria a cualquier realidad del pasado con la esperanza de hacer frente a la crisis de las identidades actuales –olvidando el poso de las tradicionales– o de encontrar la mística de una historia más humana y global como alternativa a la vieja historia. Por ello, la categoría histórica de identidad puede resultar peligrosa y hay que manejarla con cuidado, dándonos cuenta de que requiere una fuerte reflexión crítica, una adecuada lectura de las fuentes y de las aportaciones historiográficas y una serena discusión y contraste de los resultados. Sobre todo si abordamos las cuestiones ligadas a los complejos problemas de los orígenes, de la memoria del pasado o de la naturaleza civil y política de la comunidad. Porque ¿de qué raíces se trata y cuáles son los elementos o la época que mejor define la formación de la identidad colectiva de una comunidad? No es extraño que los antropólogos Francesco Remotti y Marco Aime sugieran que es mejor abandonar completamente la noción de identidad en sentido marcadamente personal o individual y asumirla con carácter relacional, es decir, como «identidades variables» que muestren las relaciones internas de sociedades determinadas,4 lo que significa preguntarnos cuáles son los motivos por los que identificamos las «raíces» (los orígenes) históricas de una sociedad en una época más que en otra.
CIVITAS, IDENTIDAD, CIUDADANÍA
La perspectiva «variable» nos puede llevar a una casuística extrema y a la proliferación de modelos que sirvan para remarcar la incidencia de las realidades locales o particulares sin tener en cuenta los marcos más amplios e importantes. Sin embargo, existen una serie de componentes básicos que definen las identidades colectivas y sobre los cuales se ha logrado cierto consenso. El primero de ellos es la conexión entre identidad y comunidad. En este sentido, la civitas concebida como estructura maestra del vivir civil representa el sistema de valores y los parámetros de identidad capaces de dar solidez a la comunidad política.5 Formar parte de un grupo implica necesariamente compartir algunos rasgos constituyentes de la acción política y civil de sus miembros que justifican la existencia del grupo. Frente al papel unificador del estado, lo que caracteriza a las identidades colectivas, tal como las define Paolo Prodi, es «el vínculo de pertenencia, dinámico aunque dotado de cierta estabilidad, que se transmite de una generación a otra, de un individuo a un determinado grupo social, mediante la coparticipación de valores, normas y representaciones y, por tanto, de ideologías y de símbolos»,6 es decir, la percepción de semejanzas y diferencias entre un grupo social y otro. Porque, como nos ha advertido más de una vez Amartya Sen, con esto de las identidades se pueden cometer dos errores graves: no reconocer que son fuertemente plurales, en un contexto donde la importancia de una identidad no disminuye la importancia de las demás, y atribuir un valor desmesurado a una de ellas hasta provocar un conflicto con las restantes.7
El segundo componente se refiere a las conexiones entre la construcción de la identidad y la pertenencia a una colectividad. El discurso político franciscano en la Corona de Aragón, especialmente los tratados de Francesc Eiximenis, recalcan que el único lugar donde podía construirse la identidad era la ciudad y que el vehículo activo era la ciudadanía, la pertenencia ciudadana.8 Hacerse civis no es simplemente formar parte de una comunidad familiar o genéricamente social, es una pertenencia civil y política que confiere un estatuto de honorabilidad y de civilidad virtuosa. Por esta primacía civil, afirma Eiximenis, incluso los nobles quieren hacerse ciudadanos adquiriendo un nivel de prestigio que no les venía por su estado de nobleza de sangre.
El primado de la civitas y del vivir virtuoso de los hombres que viven en ella lleva consigo el fortalecimiento de la identidad política y de la capacidad civil de cada ciudadano. El resultado más evidente es la dimensión humanista y «republicana» que la reflexión franciscana atribuye a quien vive virtuosamente en la ciudad. Emerge entonces la identidad política de la ciudadanía y el vínculo que la configura es un contrato jurídico y de gobierno, casi constitucional y de acuerdo pactado entre quienes forman la comunidad, quieren vivir bajo unas mismas leyes y ser gobernados por los mismos regidores.9 Las identidades colectivas «variables», que se moldean continuamente en la dialéctica entre poder y consenso, presentan una forma contractual, resultado de pactos y convenciones, de consentimientos tácitos o expresos entre todos los miembros de la civitas. Así se construye una comunidad civil y política de leyes y de normas consuetudinarias –que son al mismo tiempo memoria y narración de la identidad comunitaria– y de ahí nace la ciudadanía como sujeto colectivo y las «regalías» concedidas al príncipe, los oficios instituidos en beneficio público, los flujos móviles de la cultura y las estructuras más permanentes de la representación y de la pertenencia que constituyen el esqueleto de toda formación política.
Al mismo tiempo, sin embargo, la pertenencia no puede manifestarse si no es a través de la diferencia, la alteridad y la exclusión. Una identidad construida como representación de una comunidad introduce inevitablemente un proceso de coherencia del tejido social, de continuidad en el tiempo y, al mismo tiempo, de reducción de la multiplicidad y de exclusión. Para aumentar la particularidad, condición de la identidad, es necesario tener en cuenta a «los otros». Cierto que la incorporación de la alteridad es siempre problemática para la reconstrucción de la propia particularidad identitaria porque «el otro» puede ser totalmente excluido, marginalizado o definido como anticomunitario, pero tales problemas son siempre consecuencia de la necesidad de identificar