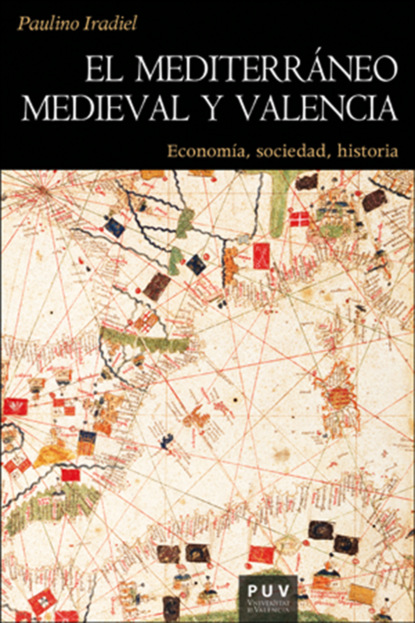A este respecto y frente a la fidelidad a la res publica y a sus valores, que caracterizan la bondad y la función positiva de la civitas, los judíos representan un papel típicamente incívico y antiidentitario. Eiximenis insiste frecuentemente en su extraña condición mediante el ejemplo de la rusticitas de los judíos, una categoría propia de los pageses que viven en los espacios exteriores de la civitas, y en su incapacidad de amar la cosa pública. Esta exclusión que los asimila a los rústicos no es una condición estrictamente económica o «técnica» sino que es de raíz cultural y civil: como los pageses, son inadecuados porque resultan incompatibles con la fides y ajenos a los negocios de tipo contractual y monetario de los cives.
Expertos en el manejo del crédito y del dinero, los judíos, al igual que los prestamistas cristianos que practican la usura, nos colocan en la difícil tesitura de discernir si ciertas actividades económicas eran compatibles o no con el estatuto de honorabilidad cívica y, por tanto, con la identidad ciudadana.11 Su exclusión de la comunidad urbana no responde explícitamente a sus diferencias étnicas ni vale una definición de raza o de «identidad étnica» diversa,12 aunque su incompatibilidad con los valores de la fe cristiana y con el cristianismo cívico del pensamiento escolástico sea determinante. En el fondo, su exclusión deriva de su incapacidad para entender las formas de organización política y económica de la civitas, es decir, la condición de ciudadano que permite a los particulares interesarse por el bien público, el bonum commune, que es uno de los elementos fundadores de la ciudad y de la credibilidad de la res publica que obliga a realizar las actividades económicas en beneficio de la comunidad.
Es sorprendente que para desarrollar estos planteamientos –y una práctica más sólida de la historia económica–, los historiadores de la economía estén tomando como punto de partida las investigaciones de los medievalistas Giacomo Todeschini y sus discípulos sobre la concepción franciscana de la riqueza y de la ciudadanía como fundamento de la identidad política y cívica. Y con ello salta a primer plano el análisis del mercado entendido como estructura comunitaria fundada en la confianza (la fides) recíproca entre los ciudadanos, obligados a la pertenencia y llamados a la participación para la consecución del «bien común».13 En la intelección del bonum commune lo importante no es el bien, que es el resultado, sino el «común», que es el fundamento de la identidad de los cives. Este derecho-deber no excluye la jerarquía interna ni las desigualdades económicas14 –difícil concebir un orden político-social en la Edad Media que no se funde en la jerarquía y en la desigualdad–, pero tampoco admite el despotismo del poder ni la negación del principio contractual de la comunidad como sujeto colectivo. La identidad política y social se construye mediante la credibilidad y la reciprocidad fiduciaria, es decir, en una relación de equilibrio –y también de tensiones continuas– entre la fides a la ciudad y la fides al mercado.
SÍMBOLOS DE IDENTIDAD DE LA COMUNIDAD
En torno a estos argumentos se concretan una serie de valores y contravalores que caracterizan la calidad ética de la ciudadanía y su pertenencia a la sociedad civil: favorecer y acrecentar el «bien común», el deber de conservar la ley y la justicia, practicar el uso honesto y la circulación fructífera del dinero, o combatir toda forma de especulación y de inmovilización de las riquezas para que no puedan ser sustraídas a las inversiones productivas o al crecimiento económico y bienestar de la res publica. Particularmente nocivos y anticívicos son los comportamientos definidos como avaros, usurarios, no caritativos o antisolidarios. Para la identidad cívica, el deber de solidaridad no equivale al ejercicio de la filantropía que se realiza en el terreno de las relaciones naturales o familiares que constituyen los elementos primarios de la cadena de sostenibilidad material de las personas. La solidaridad es política porque atañe exclusivamente a quienes forman parte de la civitas, y es económica por la obligación que tienen los ciudadanos de acrecentar los bienes materiales para que retornen al «bien común» con el fin de saldar las deudas y cubrir las necesidades y las carencias que cada civis encuentra al entrar en la comunidad.
Así concebida, la identidad contractual urbana, fundada en la sólida relación de reciprocidad tal como se va construyendo a finales de la Edad Media y principios de la Moderna, estableció también las bases de un escenario de equilibrio –y también de relaciones ambiguas– entre la ciudad, la mercatura y el mercado.15 Haciendo suya la interpretación aristotélica que convierte la comunidad política en comunidad de intercambio, una larga tradición textual de área franciscana y catalana desde Ramón Llull y Arnau de Vilanova en adelante comenzó a otorgar un papel relevante a los mercatores, considerados el mejor ejemplo de civilitas y de ciudadanía. En territorio valenciano, la tradición franciscana culmina en Eiximenis, que realiza una verdadera apología civilizadora del comercio y de los mercaderes considerados el fundamento de la organización civil y los principales artífices de la consecución del «bien común» al servicio de la cosa pública. En ningún caso, sin embargo, se elimina una valoración negativa sobre los vicios o la ambivalencia del comercio y del préstamo monetario que eran los dos componentes menos dóciles para un diseño de estabilidad y de armonía social y, en definitiva, el principal peligro potencial del cual podía temerse un asalto a la jerarquía y a las identidades establecidas.
Son muchos los ejemplos y el camino tortuoso de cómo la mercatura fue progresivamente asimilada, apreciada, protegida y justificada (y también condenada con viejas y nuevas reservas mentales, religiosas, jurídicas y sociales) hasta alcanzar la plena legitimidad y autonomía con la mercantilización de la primera edad moderna. Cuando afrontamos el problema de la utilidad social de los mercaderes y su contribución a la creación de identidades urbanas, nos vienen in mente tanto los argumentos favorables como los negativos sobre sus actividades. La desconfianza cívica es particularmente crítica respecto a los mercaderes extranjeros y explica los frecuentes intentos de expulsarlos de la ciudad, es decir, de la identidad comunitaria, justificados por los desórdenes que provoca el préstamo del dinero con usura, la manipulación de la moneda y la incompatibilidad del comercio especulativo con la honorabilidad del ciudadano honrado y del «bien común».16 De hecho, las tradiciones del pensamiento político europeo eran dispares. El papel asignado por Tomás de Aquino a los mercaderes en la comunidad política era difícil de encajar con la construcción identitaria urbana de los franciscanos. El dominico veía en los negotiatores –sobre todo si eran extranjeros– un peligro objetivo para la ciudad perfecta, una subversión de las costumbres comunitarias y una perturbación del vivir cívico. Aunque admitía que eran necesarios para la supervivencia de los cives, consideraba que el arte de la mercadería suponía una actividad proclive a los vicios de la avaricia, del acaparamiento y de la ganancia especulativa cuando no a los intercambios fraudulentos. Muy distintas son las apreciaciones de Eiximenis, que asigna a los mercaderes la función capaz de mejorar la convivencia civil y, en virtud de su pericia contractual y de las técnicas de negociación que requieren la fiducia entre partes, les suponía las personas más idóneas para ocupar los cargos públicos y asegurar la estabilidad de la comunidad concebida como red de relaciones fiduciarias.
El punto más importante de diferenciación con Tomás de Aquino aparece cuando Eiximenis se presenta como el principal valedor del ars mercandi y defensor a ultranza de los privilegios y gracias que la comunidad debe conceder a los mercaderes extranjeros por su contribución al bien común de la cosa pública. En este sentido, la gestación de la sociedad mercantil europea –la llamada «república internacional del dinero»– y de su sistema de valores sería el rasgo más profundamente definitorio de una nueva identidad supralocal de Europa, aunque todavía no es la identidad unificadora del estado-nación posterior.