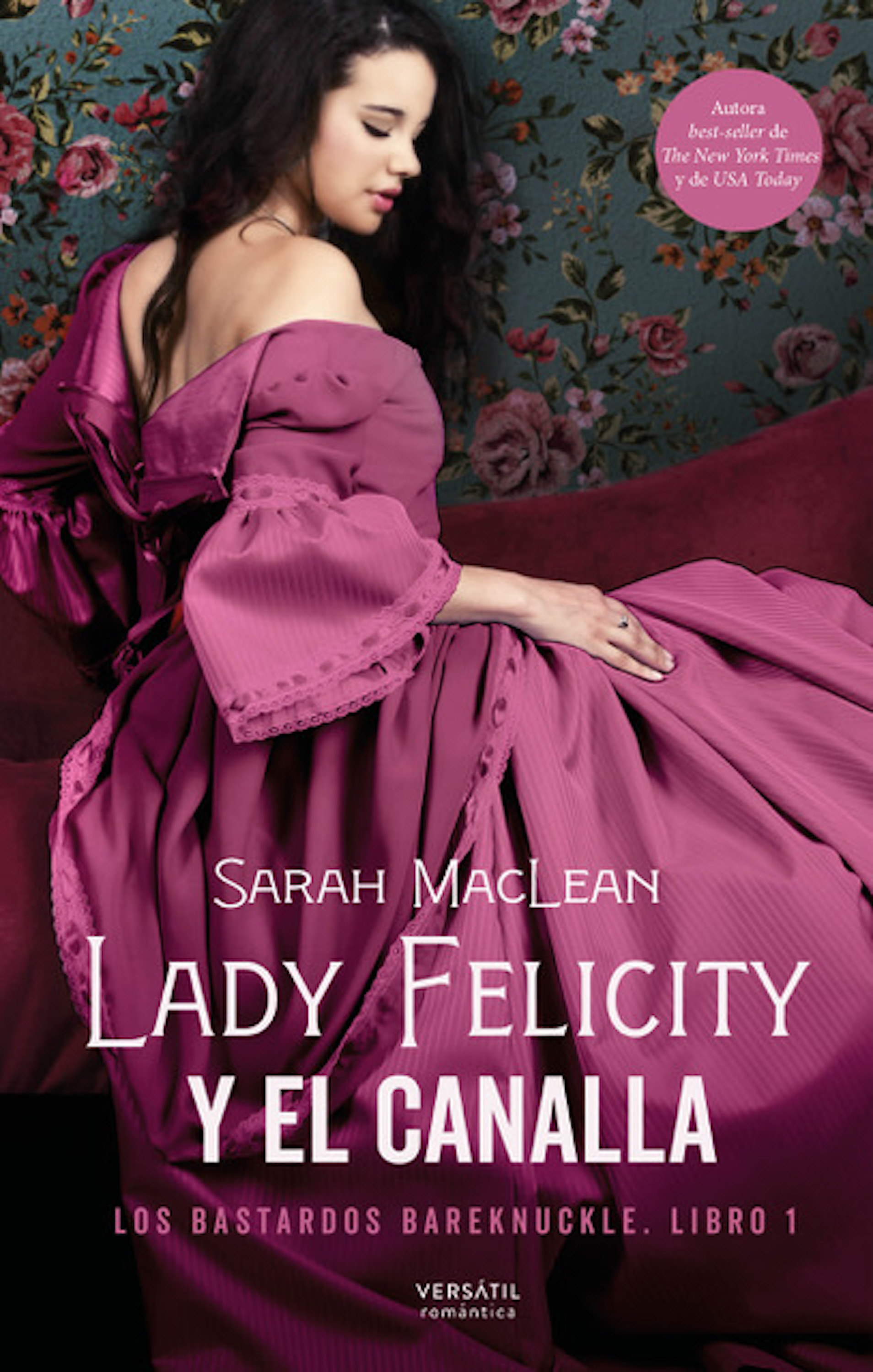no era muy bueno rezando.
Alguien levantó la vela a la altura de la cara de Diablo, y la brillante llama le hizo encogerse.
—Es él —dijo el rector.
Diablo se giró de nuevo para enfrentarse a su captor.
—No voy a ir a la fábrica.
—Por supuesto que no —le respondió el extraño.
Le quitó el paquete a Diablo y lo abrió.
—¡Oye! ¡Son mis cosas!
El hombre lo ignoró, arrojó las medias y la galleta a un lado y levantó el alfiler para colocarlo junto a la luz. Diablo se enfureció ante la idea de que ese hombre, ese extraño, tocara lo único que tenía de su madre. Lo único que tenía de su pasado. Sus pequeñas manos se cerraron en puños y lanzó un golpe que fue a dar contra la cadera del hombre elegante.
—¡Eso es mío! ¡No te lo puedes quedar!
El hombre siseó de dolor.
—Jesús. Este demonio sí que sabe dar puñetazos.
El rector se acercó, nervioso.
—Eso no lo ha aprendido de nosotros.
Diablo frunció el ceño. ¿En qué otro lugar lo iba a aprender?
—Devuélvemelo.
El hombre bien vestido se acercó más a él y agitó el tesoro de Diablo en el aire.
—Tu madre te dio esto.
Diablo extendió la mano y le arrebató el paquete al hombre, pero odió la vergüenza que le provocaron aquellas palabras. Vergüenza y anhelo.
—Sí.
El hombre asintió.
—Te he estado buscando.
La esperanza estalló, cálida y casi dolorosa, en el pecho de Diablo.
El hombre continuó.
—¿Sabes lo que es un duque?
—No, señor.
—Lo sabrás —prometió.
Los recuerdos eran una mierda.
Diablo se deslizó por el largo pasillo de la planta superior de Marwick House mientras los acordes de la orquesta se colaban desde el piso inferior e inundaban la oscuridad. No había vuelto a pensar en la noche en que su padre lo encontró desde hacía más de una década. Tal vez más tiempo.
Pero en ese instante, en esa casa que, de alguna manera, conservaba su olor, recordó cada momento de aquella primera noche. El baño, la comida caliente, la cama blanda. Como si se hubiera dormido y despertado de un sueño.
Y es que aquella noche había sido un sueño.
La pesadilla había comenzado poco después.
Consiguió sacar aquel recuerdo de su mente al llegar al dormitorio principal. Puso la mano en el picaporte, lo giró rápida y silenciosamente, y entró.
Su hermano estaba de pie junto a la ventana con un vaso en la mano y el pelo rubio brillando bajo la luz de las velas. Ewan no se giró para enfrentarse a Diablo. En vez de eso, dijo:
—Me preguntaba si vendrías esta noche.
La voz era la misma. Cultivada, calculada y profunda, como la de su padre.
—Suenas igual que el duque.
—Soy el duque.
Diablo dejó que la puerta se cerrara tras él.
—Eso no es lo que quería decir.
—Sé lo que querías decir.
Diablo golpeó el suelo dos veces con el bastón.
—¿No hicimos un pacto hace años?
Marwick se giró para dejar ver un lado de su cara.
—Os he estado buscando durante doce años.
Diablo se dejó caer en el sillón bajo junto al fuego y extendió las piernas hacia el lugar donde estaba el duque.
—Ojalá lo hubiera sabido.
—Creo que sí lo sabíais.
Por supuesto que lo sabían. En el momento en que alcanzaron la mayoría de edad, un reguero de hombres había venido a husmear al barrio preguntando por un trío de huérfanos que podrían haber llegado a Londres años antes. Dos varones y una mujer, cuyos nombres nadie conocía en Covent Garden… Nadie aparte de los mismos bastardos.
Nadie aparte de los mismos bastardos y Ewan, el joven duque de Marwick, rico como un rey y con la edad suficiente para saber cómo utilizar bien el dinero.
Pero ocho años en aquel suburbio habían convertido a Diablo y a Whit en hombres tan poderosos como astutos, tan fuertes como intimidantes, y nadie hablaba de los Bastardos Bareknuckle por miedo a las represalias. Y mucho menos los forasteros.
Así que al enfriarse el rastro, los hombres que llegaban husmeando siempre abandonaban la búsqueda y se marchaban.
Esa vez, sin embargo, no era un empleado quien había ido a por ellos. Era el propio Marwick. Y con el mejor plan de todos.
—Supongo que pensaste que al anunciar que buscabas esposa, captarías nuestra atención —dijo Diablo.
Marwick se dio la vuelta.
—Ha funcionado.
—No puede haber herederos, Ewan —declaró Diablo, incapaz de usar el nombre del ducado en su cara—. Ese fue el trato. ¿Recuerdas la última vez que incumpliste un trato conmigo?
Los ojos del duque se oscurecieron.
—Sí.
Esa noche, Diablo había tomado todo lo que el duque amaba y había huido.
—¿Y qué te hace pensar que no lo haré de nuevo?
—Porque esta vez soy el duque —respondió Ewan—. Y mi poder se extiende mucho más allá de Covent Garden. No importa lo duros que sean tus puños en estos tiempos, Devon. Haré que el infierno caiga sobre ti. Y no solo sobre ti, sino también sobre nuestro hermano. Sobre vuestros hombres. Sobre vuestro negocio. Lo perderás todo.
«Valdría la pena».
Diablo entrecerró los ojos para mirar a su hermano.
—¿Qué