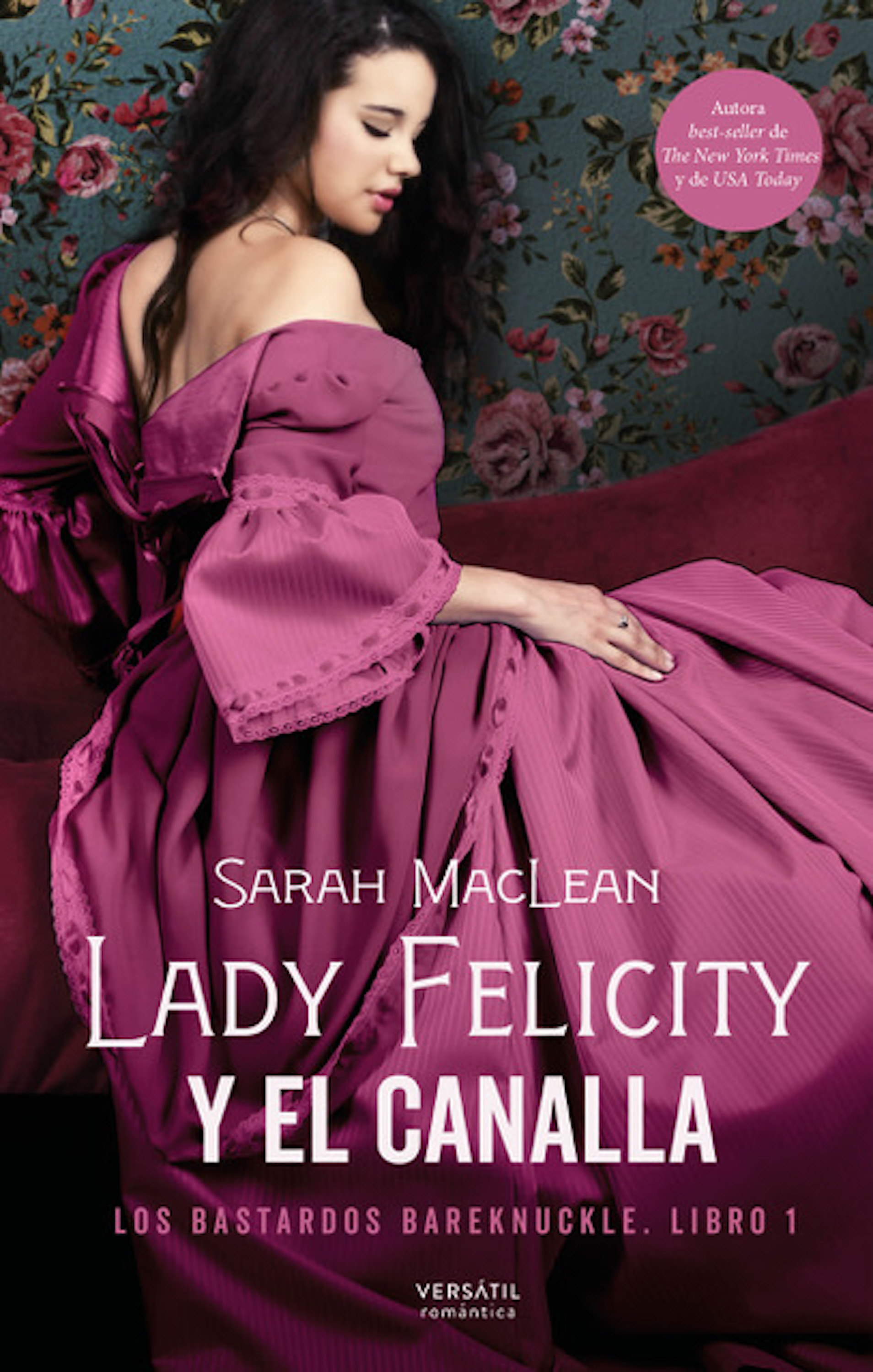mucho más fácil en la oscuridad que bajo la fría y cruda luz.
Y ese extraño también parecía saber todo eso. Por lo menos, lo suficiente como para que a ella le hubiera costado dejarlo a solas en la oscuridad. Lo suficiente como para que Felicity casi lo acompañara entre las sombras. Porque durante unos breves y fugaces instantes se había planteado no regresar a su mundo, sino a uno nuevo y oscuro donde poder empezar de cero. Donde pudiera ser alguien que no fuese Felicity, la acabada, una florero solterona. Y el hombre del balcón parecía el tipo de hombre que podía hacer aquello realidad.
Lo cual era, evidentemente, una locura. La gente no se fugaba con extraños que acababa de conocer en un balcón. En primer lugar, porque así era como uno terminaba siendo asesinado. Y en segundo lugar, porque su madre no lo aprobaría. Y luego estaba Arthur. El formal, perfecto, y pobre Arthur, con su máxima: «No podemos permitirnos otro escándalo».
Y por eso había hecho lo que uno hace después de un momento de locura en la oscuridad: se había dado la vuelta y había regresado hacia la luz, ignorando la punzada de arrepentimiento que sintió nada más girar la esquina de la lujosa fachada de piedra y entrar en el resplandor del salón de baile que había tras los enormes ventanales, donde todo Londres daba vueltas y danzaba mientras reía, chismorreaba y competía por captar la atención de su atractivo y misterioso anfitrión.
Donde el mundo del que una vez formó parte seguía girando sin ella.
Se quedó observando durante un buen rato y hasta pudo vislumbrar al duque de Marwick al otro lado de la sala, alto, rubio e innegablemente apuesto, con una apostura aristocrática que debería de haberla hecho suspirar pero que, en realidad, no le causaba ningún impacto.
Su mirada se apartó del hombre del momento y se posó durante un instante sobre los reflejos cobrizos de su hermano, que estaba en la otra esquina del salón conversando de manera animada con un grupo de hombres más serios que los de su entorno. Se preguntó de qué estarían hablando. ¿De ella? ¿Estaba Arthur tratando de convencer a otra tanda de hombres sobre las competencias de Felicity, la acabada?
«No podemos permitirnos otro escándalo».
Tampoco habían podido permitirse el último. Ni el anterior. Pero su familia no quería admitirlo. Y allí estaban, en el baile de un duque, fingiendo que no era esa la verdad, que todo era posible.
Atreviéndose a creer que la sosa, imperfecta y repudiada Felicity podía ganar el corazón y la mente y —lo que era más importante— la mano del duque de Marwick, sin importar que fuera un ermitaño asocial.
Sin embargo, ella misma podría haberlo creído tiempo atrás, que un duque ermitaño caería de rodillas para suplicar a lady Felicity que se fijara en él. Bueno, tal vez no tanto como caer de rodillas y suplicar, pero sí que habría bailado con ella. Y ella le habría hecho reír. Y tal vez…, se hubieran gustado.
Pero eso podría haber sido cuando ni siquiera podía imaginar que observaría a la sociedad desde fuera, que ni siquiera existía un fuera. Ella estaba dentro, después de todo, y era joven, de buena posición, con título e ingeniosa.
Tenía docenas de amigos y cientos de conocidos, al igual que montones de invitaciones para visitas y fiestas y paseos por el Serpentine. No valía la pena asistir a ninguna velada si ella y sus amigas no estaban presentes. Nunca había estado sola.
Y entonces…, todo cambió.
Un día, el mundo dejó de brillar. O mejor dicho, Felicity dejó de brillar. Sus amigos se desvanecieron y, lo que es peor, le dieron la espalda sin siquiera intentar ocultar su desdén. Habían disfrutado rechazándola. Como si no hubiera sido una de ellos antes. Como si nunca hubieran sido amigos.
Lo cual suponía que era cierto. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no se había percatado de que nunca la habían apreciado de verdad?
Y la peor de todas las preguntas: ¿por qué no la habían apreciado? ¿Qué había hecho?
Felicity, la tonta, en efecto.
La respuesta ya no importaba, pues había pasado tanto tiempo que dudaba de que alguien lo recordara. Lo que importaba era que ya casi nadie se fijaba en ella, excepto para mirarla con lástima o desdén.
Después de todo, a nadie le gustaba menos una solterona que a la sociedad que la había convertido en una.
Felicity, que una vez fue un diamante de la aristocracia —bueno, puede que no un diamante, pero quizá un rubí o un zafiro, seguro, porque era hija de un marqués y tenía una dote a su nivel—, era una verdadera solterona destinada a llevar sombreritos de encaje y a esperar con ansias invitaciones enviadas por lástima.
Si al menos consiguiera casarse, como solía decir Arthur, podría evitar todo aquello.
Si al menos consiguiera casarse, como solía decir su madre, ellos podrían evitarlo. Porque aunque la soltería fuera humillante para la mujer en cuestión, también lo era para la madre, y más cuando esta había conseguido atrapar a un marqués.
Por tanto, la familia Faircloth ignoraba la soltería de Felicity y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirle un buen matrimonio. También ignoraban los verdaderos deseos de Felicity, aquellos por los que el hombre entre las sombras había sentido instantánea curiosidad.
La verdad era que deseaba la vida que le habían prometido. Deseaba formar parte de todo ello de nuevo. Y si no podía conseguirlo —lo cual, francamente, veía imposible, porque después de todo no era tonta—, quería algo más que el consuelo de un matrimonio. Ese era el problema con Felicity. Siempre había querido más de lo que podía conseguir.
Lo cual la había dejado sin nada, ¿verdad?
Felicity lanzó un suspiro impropio de una dama. Su corazón ya no palpitaba con fuerza. Suponía que eso era bueno.
—Me pregunto si podré marcharme sin que nadie se dé cuenta.
Justo acababa de decir aquellas palabras cuando se abrió la enorme puerta de cristal que daba al salón