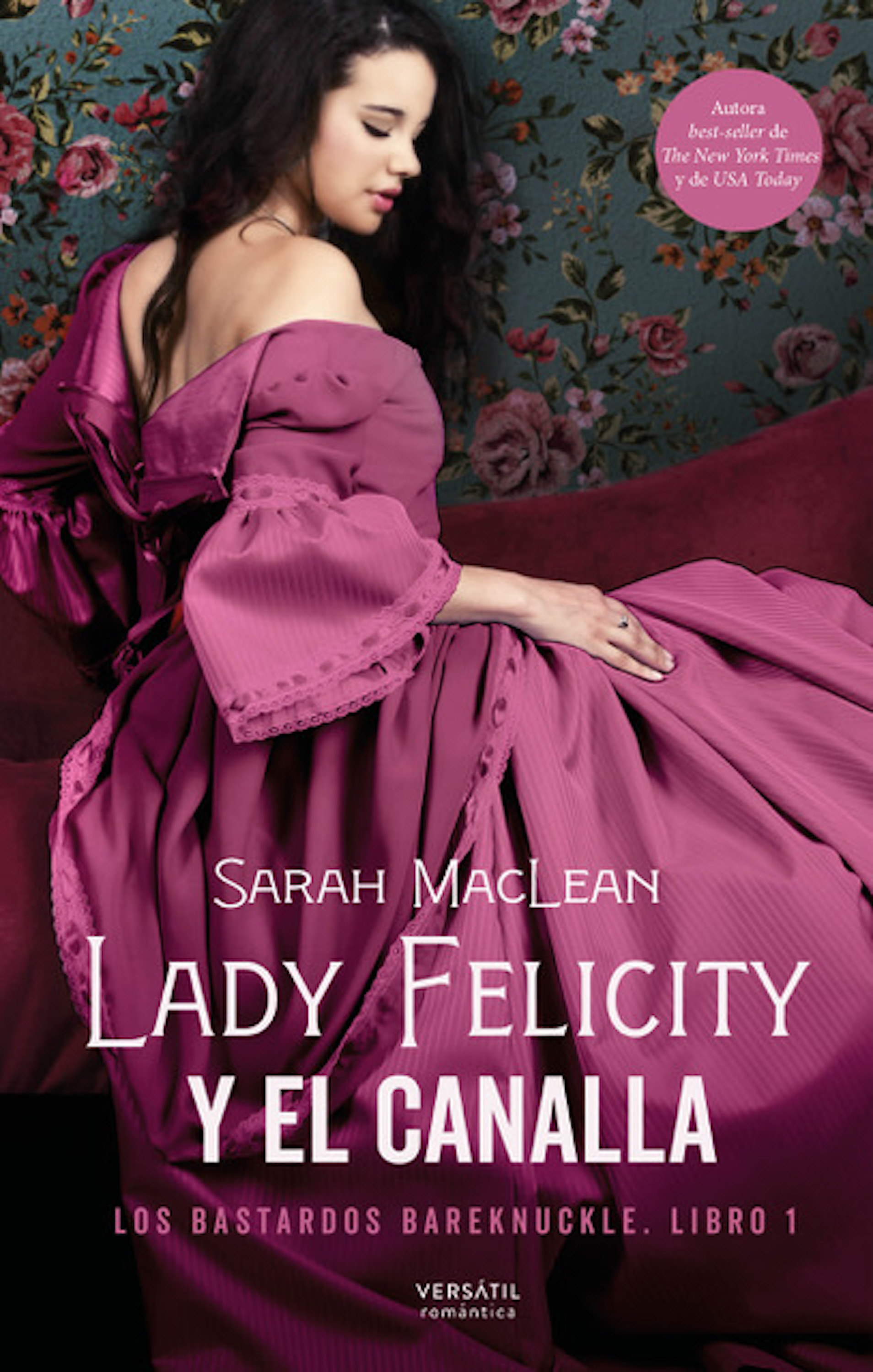pero Diablo y Whit nunca habían deseado aplicar uno tan a conciencia.
La mano de Diablo apenas había rozado el picaporte cuando este giró solo. Lo soltó al instante y retrocedió para volver a desvanecerse en la oscuridad mientras Whit volvía a saltar el balcón y caía sobre el césped sin emitir sonido alguno.
Y entonces apareció la joven.
Cerró la puerta a toda velocidad y apoyó la espalda en ella, como si así, solo porque lo deseara, pudiera evitar que otros la siguieran.
Curiosamente, Diablo pensó que sería capaz de hacerlo.
Se aferraba con fuerza a la puerta y apoyaba la cabeza contra ella. La palidez de su cuello destacaba bajo la luz de la luna, y su pecho subía y bajaba, mientras una solitaria mano enguantada se apoyaba sobre la piel del escote que las sombras cubrían para tratar de calmar su agitada respiración. Años de observación le revelaron a Diablo que los movimientos de la joven no eran calculados, sino naturales: no sabía que estaba siendo observada. No sabía que no estaba sola.
La tela de su vestido brillaba a la luz de la luna, pero era demasiado oscura como para adivinar su verdadero color. Azul, tal vez. ¿Verde? La luz la volvía plateada en algunos lugares y negra en otros.
«Luz de luna». Parecía estar vestida de luz de luna.
Aquella extraña idea se le ocurrió mientras ella se acercaba hasta la balaustrada de piedra y, en un instante de locura, Diablo sintió deseos de salir a la luz para poder observarla mejor.
Fue un impulso fugaz, hasta que escuchó el trino suave y bajo de un ruiseñor: era Whit avisándolo. Recordándole su plan, en el que no entraba esa joven. Lo único que ella estaba consiguiendo era evitar que lo pusieran en marcha.
Ella no sabía que el pájaro no era tal y giró la cara hacia el cielo, apoyando las manos en la barandilla de piedra mientras lanzaba un largo suspiro y bajaba la guardia. Sus hombros se relajaron.
La habían perseguido hasta allí.
Una sensación desagradable le recorrió el cuerpo al pensar que ella había huido hasta una habitación oscura y había salido a un balcón todavía más oscuro donde había un hombre que podía ser mucho peor que todos lo que había dentro. Y entonces, como si de un disparo en la oscuridad se tratara, escuchó su risa. Diablo se envaró, los músculos de sus hombros se tensaron y agarró con más fuerza el mango plateado de su bastón.
Tuvo que hacer uso de toda su fuerza de voluntad para no acercarse a ella. Para recordar que había estado esperando ese momento durante años, tantos que apenas podía traer a su memoria un instante en el que no estuviera preparado para luchar contra su hermano.
No iba a permitir que una mujer lo desviara de su camino. Ni siquiera podía verla con claridad y, aun así, no podía despegar los ojos de ella.
—Alguien debería decirles lo horribles que son —dijo mirando al cielo—. Alguien debería plantarse frente a Amanda Fairfax y contarle que nadie cree que su lunar sea real. Y alguien debería decirle a lord Hagin que apesta a perfume y que no le vendría mal un baño. Y me encantaría recordarle a Jared aquella vez en que se cayó de espaldas en un estanque en la fiesta de la casa de campo de mi madre y tuvo que depender de mi amabilidad para poder secarse la ropa sin que lo vieran.
Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que Diablo creyera que había terminado de hablar al aire.
Pero en vez de eso, volvió a la carga.
—¿Y de verdad tiene Natasha que ser tan desagradable?
—¿Y solo se le ocurre hacer esto, lady Felicity? —Se sorprendió a sí mismo al decir esas palabras; no era el momento de ponerse a conversar con una charlatana solitaria en un balcón.
Y todavía asombró más a Whit, a juzgar por la estridente llamada del ruiseñor que sonó justo después de que las pronunciara.
Pero la que más se asombró de todos fue la joven.
Con un pequeño chillido de sorpresa, se giró para enfrentarse a él y se cubrió con la mano la piel que asomaba por encima del corpiño. ¿De qué color era ese corpiño? La luz de la luna seguía haciendo de las suyas y era imposible distinguirlo con claridad.
Ella inclinó la cabeza a un lado y entrecerró los ojos para mirar hacia la oscuridad.
—¿Quién está ahí?
—Eso es lo que me preguntaba yo, querida, teniendo en cuenta que está hablando como una cotorra.
Ella frunció el ceño.
—Estaba hablando conmigo misma.
—¿Y ninguna de las dos puede encontrar un insulto mejor para esa Natasha que el de desagradable?
Dio un paso hacia él, pero entonces pareció pensarse mejor el acto de acercarse a un extraño en la oscuridad. Se detuvo.
—¿Cómo describiría usted a Natasha Corkwood?
—No la conozco, así que no lo puedo hacerlo. Pero teniendo en cuenta que ha arremetido con descaro contra la higiene de Hagin y ha resucitado las vergüenzas pasadas de Faulk, seguramente lady Natasha merezca un nivel de creatividad similar.
Ella miró fijamente hacia las sombras durante un buen rato, pero su mirada estaba fija en algún punto más allá de su hombro izquierdo.
—¿Quién es usted?
—Nadie importante.
—Dado que está en el oscuro balcón de una sala desocupada de la casa del duque de Marwick, yo diría que podría ser un hombre de bastante importancia.
—Si seguimos esa misma lógica, usted también debe de ser una mujer de bastante importancia.
Su risa, alta e inesperada, les sorprendió a ambos. Ella negó con la cabeza.
—Pocos estarían de acuerdo con usted.
—No suelo interesarme por las opiniones de los demás.
—Entonces no debe de ser miembro de la aristocracia —respondió con frialdad—, puesto que, para ellos. las opiniones de los demás son tan preciadas