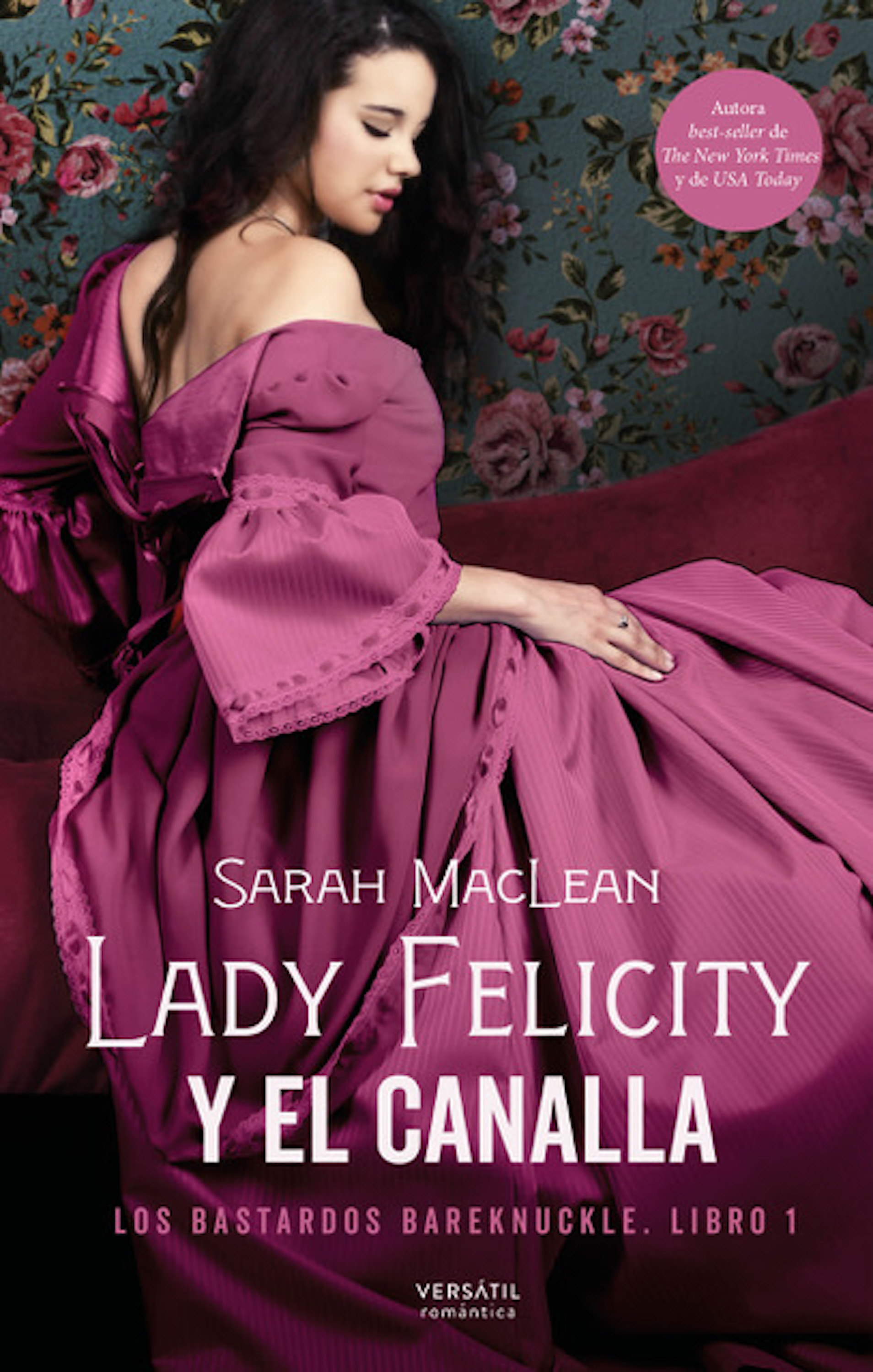rubia noruega miró a su alrededor y luego les hizo señas para que se acercaran hacia el rincón más alejado del almacén, donde un vigilante se agachó para abrir una compuerta en el suelo que daba paso a una oscura y enorme caverna.
Diablo sintió un escalofrío de inquietud y se volvió hacia su hermano.
—Después de ti.
El gesto de Whit con la mano fue mucho más expresivo que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar, así que se agachó y se introdujo en la oscuridad sin dudarlo.
Diablo entró después, estiró una mano para aceptar una lámpara apagada que le ofreció Nik mientras los seguía, y miró al vigilante de arriba solo para ordenarle que cerrara la puerta.
El vigilante obedeció sin dudarlo, y Diablo estuvo seguro de que la negrura de aquella gruta solo rivalizaba con la de la muerte. Se esforzó por controlar la respiración. Por no recordar.
—Joder —gruñó Whit en la oscuridad—. Luz.
—La tienes tú, Diablo —añadió Nik con un pronunciado acento escandinavo.
¡Jesús! Se había olvidado de que la llevaba en la mano. Buscó a tientas la abertura de la lámpara, pero la oscuridad y su propia inquietud hicieron que tardara más de lo habitual. Finalmente, localizó el pedernal y se hizo la bendita luz.
—Rápido, pues. —Nik le quitó la lámpara y le indicó el camino—. No queremos provocar más calor del necesario.
El área de almacenamiento, oscura como boca de lobo, daba a un estrecho corredor. Diablo siguió a Nik y, a mitad del pasillo, el aire comenzó a enfriarse. La mujer se giró hacia ellos.
—Sombreros y abrigos, por favor.
Diablo se cerró el abrigo, abotonándoselo hasta arriba, tal y como hizo Whit, y se caló el sombrero hasta las cejas.
Al final del pasillo, Nik extrajo un aro repleto de llaves de hierro y comenzó a afanarse con una larga línea de cerraduras que había en una pesada puerta de metal. Cuando todos los cerrojos se abrieron, la puerta cedió y se afanó con otra tanda de cerrojos; doce en total. Se dio la vuelta antes de abrir la puerta.
—Entremos rápido. Cuanto más tiempo dejemos la puerta…
Whit la cortó con un gruñido.
—Lo que mi hermano quiere decir —intervino Diablo— es que hemos llenado esta bodega durante más tiempo del que tú llevas viva, Annika. —Ella entrecerró los ojos ante el uso de su nombre completo, pero abrió la puerta—. Adelante, entonces.
Una vez dentro, Nik cerró la puerta de golpe y de nuevo quedaron a oscuras, hasta que ella se giró y levantó la luz para iluminar la enorme y cavernosa sala, llena de bloques de hielo.
—¿Cuánto ha sobrevivido?
—Cien toneladas.
Diablo silbó por lo bajo.
—¿Hemos perdido el treinta y cinco por ciento?
—Estamos en mayo —explicó Nik, quitándose el pañuelo de lana de la parte inferior de la cara para que pudieran oírla—. El océano se calienta.
—¿Y el resto del cargamento?
—Todo está contabilizado. —Sacó un albarán de embarque de su bolsillo—. Sesenta y ocho barriles de brandy, cuarenta y tres cubas de bourbon americano, veinticuatro cajas de seda, veinticuatro cajas de naipes y dieciséis cajas de dados. Además, una caja de polvos de maquillaje y tres cajas de pelucas francesas, que no están en la lista y que voy a ignorar, aunque supondré que quieres que se entreguen en el lugar habitual.
—Exactamente —le respondió él—. ¿No hay daños por el deshielo?
—Ninguno. Estaba bien empaquetado en la otra punta.
Whit emitió un gruñido de aprobación.
—Gracias a ti, Nik —dijo Diablo.
Ella no ocultó su sonrisa.
—A los noruegos les gustan los noruegos. —Hizo una pausa antes de continuar—. Hay algo que quería contaros.
Dos pares de ojos oscuros se posaron en ella.
—Había un vigía en los muelles.
Los hermanos se miraron el uno al otro. Aunque nadie se atrevería a robar a los Bastardos en el suburbio, su transporte terrestre había corrido peligro dos veces en los últimos dos meses; sus caravanas habían sido asaltadas a punta de pistola al salir de la seguridad de Covent Garden. Era parte del negocio, pero a Diablo no le gustaba el aumento de los robos.
—¿Qué tipo de vigía?
Nik inclinó la cabeza.
—No podría describirlo con seguridad.
—Inténtalo —insistió Whit.
—Por sus ropas, diría que pertenecía a la competencia del muelle.
Tenía sentido. Había un gran número de contrabandistas que trabajaban con los franceses y americanos, aunque ninguno tenía un método de importación tan impenetrable.
—¿Pero…?
Ella apretó los labios.
—Sus botas estaban demasiado limpias para tratarse de un chico de Cheapside.
—¿La Corona?
Siempre era un riesgo en las operaciones de contrabando.
—Puede ser —respondió Nik, pero no parecía segura.
—¿Y los contenedores? —inquirió Whit.
—Ocultos todo el tiempo. El hielo se desplazó con carros de plataforma y caballos, y los contenedores estaban seguros en su interior. Y ninguno de nuestros hombres ha visto nada fuera de lo común.
Diablo asintió.
—El producto se quedará aquí durante una semana. Nadie puede entrar ni salir. Diles a los chicos de la calle que estén atentos a cualquier persona fuera de lo común.
Nik asintió.
—Hecho.
Whit dio una patada a un