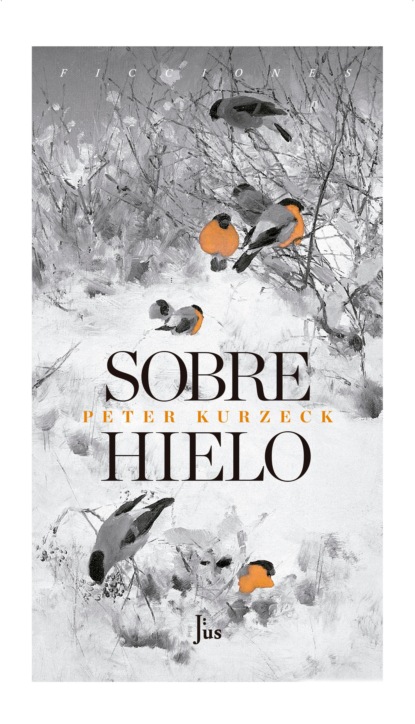casa, no tengo tiempo (¿de quién es el tiempo?) y no tengo bastante dinero y los pequeños anuncios en Blitz-Tip y los turnos y el tranvía, el metro, autoridades, la oficina de reglamentos, grandes almacenes, el tranvía y el tren ligero. ¡Y tampoco debo! No es la vida, y tampoco el país y la época. Y tampoco la gente. Por ejemplo los niños, un niño, cada niño. Allí el hombre y la mujer con el niño. El niño aún es pequeño. Y más a lo lejos un mediodía de otoño. ¿Ya ha sido? ¿El futuro? Dos enamorados que vuelven los rostros el uno hacia el otro sin dejar de andar. Por ejemplo en Staufenberg, es un pueblo. No está lejos de aquí. Allí hay rocas basálticas que son azules. Los adoquines del suelo también son azules. Una pequeña lluvia de mayo, que también ha pasado. Y cómo brillan los adoquines después de una lluvia como esa. Enseguida los pollos vuelven a salir de debajo del alero. Enseguida vuelve a salir el sol. Casas con entramado de vigas de madera y tejados rojos y todas las ventanas abiertas. Jardines y puertecitas de jardín y graneros. En cada establo las golondrinas. Hay una torre que tiene rostro. El pueblo está encima de rocas basálticas. Siempre que te sientes como ahora la torre te mira. Y exactamente así suena su canto. Y canteras. Arenisca, roja al atardecer. En las canteras, pinos. Rojos como el cobre las ramas y los troncos de los pinos. Jardines y setos y senderos campestres. Dos huellas alargadas de carromatos, siempre hacia el horizonte. Blanca o roja la tierra de los caminos, según adónde vayas, y en verano todo se convierte en arena. Primero arena y luego polvo de verano. O vuelven a cubrirse los caminos de vegetación. Hay estanques. Con juncos y cañaverales. Y ranas que se adentran en la noche. Al menos una pasarela de tablas en cada estanque. A las afueras del pueblo los estanques. Por la tarde, algunos de los estanques son como de oro líquido. Sales del pueblo. La carretera de Odenhausen no es más que un inalterable sendero pedregoso. Pero la carretera nacional 3, la Schosseeh, la vieja ruta de los carreteros, está asfaltada. Describe un amplio arco delante del pueblo y corre. Corre hacia la lejanía. Hacia el Sur, hacia el Norte. Oyes el tren nocturno pasar por el valle occidental, entre el río y la montaña. El río es el Lahn. Y junto al Lahn, silencioso, el Alte Lahn. Completamente cubierto de nenúfares. A la luz del atardecer. El sol aún está alto en el cielo. Durante todo el día, el cuco ha estado llamando desde el bosque, y ahora el bosque está ahí y llama. Nos llama con su silencio, con múltiples voces. Volverá a ser mayo. Huele a heno. Primero el heno, luego el segundo corte. Sales con la aurora hacia los bosquecillos de cerezos de Staufenberg. Mayo o primeros de junio, y pronto las cerezas estarán maduras. Pero un mayo pasado tiene que haber quedado muy atrás, y cuando vengas la próxima vez ya no reconocerás nada. De Pakistán. Y ahora tiene que ser una historia invernal. ¿Sabe ella para qué dolores son las pastillas y las gotas que rellena y pesa y cuenta en la cinta continua en su trabajo diario en Merck? Al menos su trabajoso dialecto de Frankfurt, te dices, le servirá también en Langen y Darmstadt. ¿Por qué no? ¡Puede ir con él hasta Mannheim, Karlsruhe, Düsseldorf o incluso más allá! ¿Cuántas vidas necesitará aún hasta llegar a América? ¿Y cuánto tiempo hasta que todos lleguemos allí? ¿Hasta que incluso el último indio auxiliar llegue a América y le den sus gafas con montura dorada?
Así conmigo. Conversaciones conmigo, las calles vespertinas y cada vez más. Del pueblo. Cuántos años hace que escribía una y otra vez mi primer libro. Y luego, para la última versión, para la versión en limpio, expresamente a Frankfurt, Sibylle y yo. En nuestro primer año en Frankfurt tuvimos que mudarnos cinco veces. En una ocasión junto a la Westbahnhof, ella y yo, vimos un cuarto en un edificio de apartamentos con azulejos blancos y amarillos. ¿Dónde está la ventana? Ahí arriba, justo al borde del techo. Una ventana basculante con una palanca para abrirla y cerrarla. Casi no era una ventana, era casi como estar en la cárcel. Sin futuro, sin perspectivas. No podía ser. Sólo puedes mirar desde abajo con tu nostalgia y el peso del mundo y titubear con la palanca. Angustia, dolor de cuello. Estar de pie y tragar. Como en un pozo. En el fondo del tiempo. Y sin redención a la vista. Luz de neón. Una celda individual. Has visto, aquí dentro uno solo puede matarse todos los días. La habitación del suicidio. Colgarse o gas. Pero ¿qué pasa entonces con la factura del gas? Colgarse al pie de la ventana. Amarrar con paciencia la soga a la bisagra. ¡Sin maldecir! En realidad es un cuarto para saltar por la ventana. Quizá por eso sólo haya una ventana basculante, y casi inalcanzable. Por motivos de seguridad. Autoprotección. La palanca para abrir y cerrar y como prolongación pared arriba una barra de hierro con mango y bisagras. ¿Subir y aplastarse con ellas? ¡O romper el cristal, hacer llover las esquirlas encima de la cama y enseguida todo lleno de sangre! ¿Y poner un esparadrapo? ¿Y si ahora llaman a la puerta? Saltas, y vuelve a no ser lo bastante alto. Como mucho si abajo hay objetos peligrosos. Hay que hacer las cosas con cuidado, hay que hacerlas por uno mismo, y luego, en el salto, tratar de acertar. Las esquirlas no bastan. Lo mejor son los artilugios agrícolas. Arado, rastrillo, trilladora, una segadora, pero ¿de dónde la sacamos? Una obra con excavadora y apisonadora. Al pie de la ventana, un fuego. ¿Bidones de alquitrán? ¿Aceite hirviendo? ¿Gasolina? Los contenedores con oxidado escombro de hierro estaban bien, allá en los viejos almacenes. Pero están demasiado lejos, son tan grandes como garajes y no se pueden mover. ¡Si pudiéramos volar! ¡Al menos de vez en cuando! ¿A dónde vamos ahora? Te arrastras con tus pensamientos. ¿A dónde? A los terrenos del ferrocarril, al otro lado, y al borde del día a lo largo de los raíles. Tu último paseo. ¡Tenías que haber dormido antes! Involuntariamente empiezas a cojear. Viento en el rostro. ¿A dónde? A pie del Main, por tus propios medios. Pero, en cuanto se sale de esta habitación se pierden las ganas de morir. Quizá no enseguida, pero poco a poco, cuanto más se camina. En casa, a la vuelta de la esquina, hay un quiosco, un puestecito de Frankfurt. Por aquel entonces yo aún bebía. El quiosquero es un indio. Enseguida, una petaca de aguardiente por dos marcos. Habría preferido brandy, pero en Frankfurt el aguardiente más barato sigue siendo el de maíz. ¡Vaya un dormitorio para suicidas, hay que tomar una copa de aguardiente! La habitación costaba trescientos veinte más gastos. Vivíamos en Niederrad, Sibylle y yo, pero ya no nos quedaba mucho tiempo. Quizá nos dijimos: volvamos a pie a casa y nos ahorraremos dos marcos y seguiremos vivos, y por eso el aguardiente. O volvimos en tranvía sin billete. Gratis. Aunque en realidad sólo debe hacerse eso cuando uno acaba de embolsarse los cuarenta marcos de multa que le ponen en un control y puede prescindir fácilmente de ellos (es decir, no los necesita en absoluto).
Entonces. Una separación era impensable entonces. Incluso hace tres semanas y media. Incluso ahora sigue siendo impensable, me dije. Un nuevo cómputo del tiempo. ¡No te pongas enfermo! Y desde entonces no puedo recordarme en un solo sueño. Caminar y caminar. La Friesengasse. De vuelta a la Leipziger Straβe. Un carnicero turco, un sastre de arreglos, otro sastre de arreglos, una frutería. Una tienda con ropas indias y aceites aromáticos y paños de colores. Tres tiendas de ropa seguidas con restos de existencias y piezas sueltas. Muy venidas a menos. Siempre la temporada, que acaba de pasar o está a punto de terminar o volverá pronto. Portales, entradas de tiendas. Un zapatero, pinturas, alfombras, menaje, electrodomésticos. Esas tiendas son como las de la sumergida provincia de tu infancia. Artículos de regalo, importados desde Turquía. Lentamente los coches. Al paso. Hacia el atardecer. Con los faros encendidos. Estrellas navideñas. Transeúntes. Y entonces empieza a nevar delante de tus ojos. Grandes copos. Nieve húmeda que no cuaja. Periódicos y cigarrillos. Ultramarinos italianos. La tetería. ¿No hemos estado en la tetería? Calientitos, con esa luz de color miel, Sibylle, Carina y yo. A las mesitas de madera blanca. Aún tomamos una taza de té de pie, esta tarde, con galletitas de jengibre. Té, azúcar candy, especias. Velas y abanicos y kimonos. Jarras y jarrones de China. Una tarde como la de hoy, además de a China, olerá a Navidad. Cuatro o cinco muchachas para echar una mano. Y todas nos conocen, y conocen a Carina. Y la propietaria. Tan rubia, tan esbelta, con unos ademanes tan graciosos, que Sibylle siempre tenía que ayudarme a observarlos. ¿Hace eso? ¿Lo sabe? ¿Le sale así? ¿También cuando tiene prisa? ¿También cuando está cansada, desanimada y con dispepsia? ¿Incluso cuando nadie la ve? Sibylle intentó, en casa, imitarla para mí. Incluso desnuda. Incluso hace poco, me dije. En octubre aún. Y ahora aquí conmigo y solo. Como un desconocido, ahora. Anónimo. Invisible. Mudo. He pasado tres veces delante de la tetería, una sombra, un fantasma, y no nos he encontrado. ¡No estamos, ya no estamos! Luego en el Bilka. Entrar y salir. Ojos de supermercado. Y seguir. La entrada del centro comercial. Extranjeros, parados, vendedores de periódicos. Mi vieja chaqueta. ¡Que no se te mojen los pies! ¡Cuida los zapatos! Una nieve húmeda, los mendigos