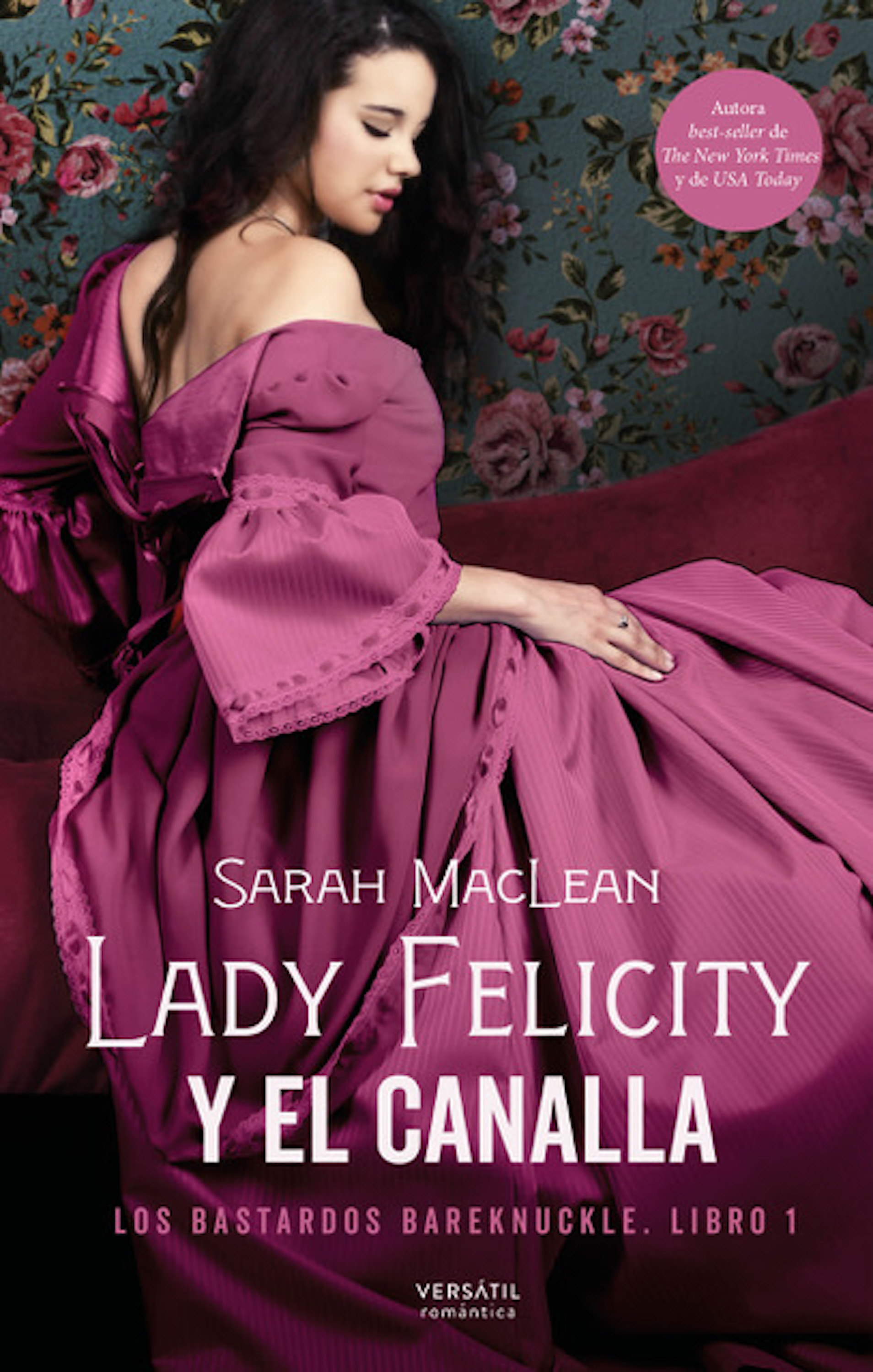había escrita la siguiente frase:
«Diablo le da la bienvenida».
Capítulo 6
Dos noches después, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en la oscuridad, los Bastardos Bareknuckle recorrían las sucias calles de los rincones más apartados de Covent Garden, donde el barrio popular por sus tabernas y teatros daba paso al conocido por el crimen y la crueldad.
Covent Garden era un laberinto de calles estrechas que se retorcían y giraban sobre sí mismas de forma que sus ignorantes visitantes quedaban atrapados en su telaraña. Un solo giro equivocado después de salir del teatro, y cualquier ricachón podía verse despojado de su cartera y arrojado a la cloaca, o algo peor. Las calles que conducían hacia el interior del suburbio del Garden no eran amables con los extraños —en especial con caballeros impecables vestidos con atuendos todavía más impecables—, pero Diablo y Whit no eran impecables ni tampoco eran caballeros, y todo el mundo sabía que era mejor no cruzarse con los Bastardos Bareknuckle fueran como fueran vestidos.
Es más, los hermanos eran venerados en el vecindario, pues ellos también provenían de los bajos fondos, habían peleado, robado y dormido entre la inmundicia con muchos de ellos, y a nadie le gustaba tanto un rico como a los pobres que habían tenido los mismos comienzos. No hacía daño a nadie que la mayoría de los negocios de los Bastardos se cerraran en ese suburbio en particular, donde había hombres fuertes y mujeres inteligentes que trabajaban para ellos y buenos chicos y chicas listas que permanecían atentos ante cualquier cosa extraña que sucediera para informar de sus hallazgos a cambio de una corona de oro fino.
Allí, una corona podía alimentar a una familia durante un mes, y los Bastardos se gastaban el dinero en la chusma como si fuera agua, lo que los convertía a ellos —y a sus negocios— en intocables.
—Señor Bestia. —Una niña pequeña tiró de la pernera del pantalón de Whit, usando el nombre que él utilizaba con todos menos con su hermano—. ¡Aquí! ¿Cuándo vamos a tomar helado de limón otra vez?
Whit se detuvo y se agachó, su voz áspera por el desuso y con el profundo acento de su juventud, que solo regresaba cuando estaba allí:
—Escucha, muñeca. No se habla de helado en la calle.
Los brillantes ojos azules de la niña se abrieron de par en par.
Whit le revolvió el pelo.
—Guarda nuestros secretos y tendrás tus dulces de limón, no te preocupes. —Un hueco en la sonrisa de la niña indicó que acababa de perder un diente. Whit le indicó que se marchara—. Ve a buscar a tu mamá. Dile que iré a buscar mi ropa limpia cuando termine en el almacén.
La niña corrió como un rayo.
Los hermanos reanudaron su camino.
—Está bien que le des a Mary tu ropa sucia —dijo Diablo.
Whit gruñó.
El suyo era uno de los pocos arrabales de Londres que disponía de agua fresca comunitaria, porque los Bastardos Bareknuckle se habían asegurado de ello. También se habían asegurado de que hubiera un cirujano y un sacerdote, y una escuela donde los pequeños pudieran aprender las letras antes de verse obligados a salir a las calles y encontrar trabajo. Pero los Bastardos no podían conseguirlo todo y, de todas formas, los pobres que vivían allí eran demasiado orgullosos para aceptarlo.
Así que empleaban a tantos como podían, una combinación de viejos y jóvenes, de fuertes y listos, de hombres y mujeres de todos los rincones del mundo: londinenses y norteños, escoceses y galeses, africanos, hindúes, españoles, americanos. Si llegaban hasta Covent Garden y podían trabajar, los Bastardos los colocaban en uno de sus numerosos negocios. Tabernas y rings de pelea, carnicerías y pastelerías, curtidurías y tintorerías, y otra media docena de comercios repartidos por todo el barrio.
Por si no fuera suficiente que Diablo y Whit hubieran medrado de entre la mugre del lugar, el trabajo que proporcionaban —con salarios decentes y en condiciones seguras— compraba la lealtad de los residentes del suburbio. Era algo que los propietarios de otros negocios nunca habían comprendido sobre los barrios bajos: pensaban que podían traer a trabajadores de otros lugares mientras había barrigas a tiro de piedra que se morían de hambre. El almacén que había en el extremo más alejado del vecindario, y que ahora pertenecía a los hermanos, se usó una vez para producir brea, pero había sido abandonado mucho tiempo atrás, cuando la compañía que lo construyó descubrió que los residentes no les tenían lealtad y robaban todo lo que no estaba bajo vigilancia.
Pero no había ocurrido lo mismo cuando el negocio había empleado a doscientos hombres locales. Al entrar en el edificio que ahora servía como almacén centralizado para todo tipo de negocios de los Bastardos, Diablo saludó con la cabeza a la media docena de hombres diseminados por la oscuridad que vigilaban los contenedores de licores y dulces, de cuero y de lana; si la Corona cobraba impuestos por algo, los Bastardos Bareknuckle lo vendían, y barato.
Y nadie les robaba por temor al castigo que prometía su nombre, uno que les había sido adjudicado décadas antes, cuando eran mucho menos corpulentos, cuando solían luchar con unos puños más rápidos y fuertes de lo que deberían para reclamar su territorio y no mostrar misericordia ante los enemigos.
Diablo fue a saludar al hombre fornido que dirigía la vigilancia.
—¿Todo bien, John?
—Todo bien, señor.
—¿Ha nacido el bebé?
Los dientes blancos y brillantes brillaron con orgullo sobre la piel marrón oscura.
—La semana pasada. Un niño. Fuerte como su padre.
La sonrisa satisfecha del flamante padre brilló como la luz del sol en la habitación poco iluminada, y Diablo le dio una palmada en el hombro.
—No tengo ninguna duda al respecto. ¿Y tu esposa?
—Sana, gracias a Dios.