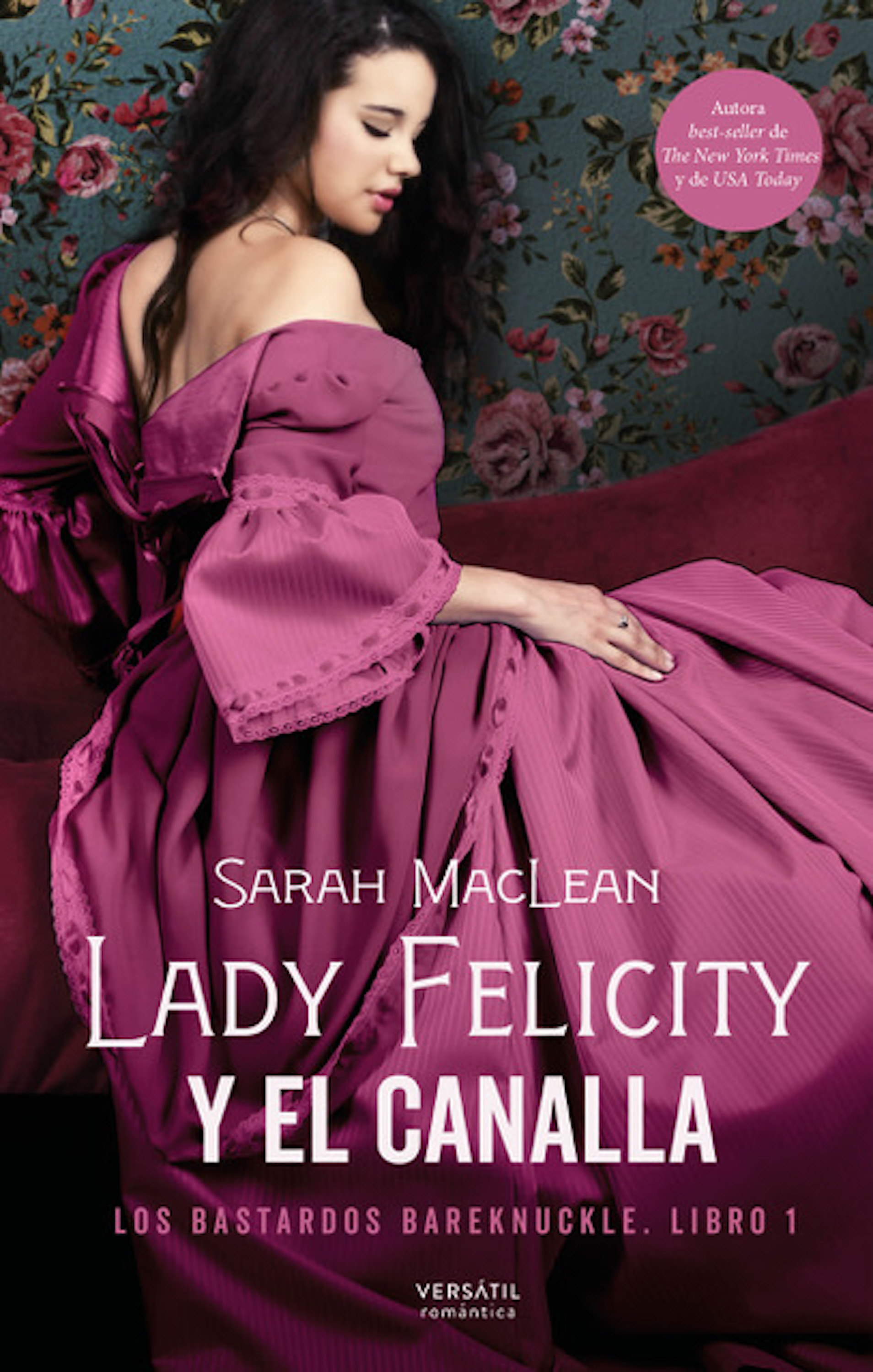Al entrar en aquella habitación poco iluminada, arrojó los guantes y el retículo sobre la pequeña mesa que estaba justo al pasar la puerta, la cerró para apoyarse sobre ella. Finalmente logró soltar el aire que había estado reteniendo desde que se había vestido para el baile de Marwick horas atrás.
Se dirigió hacia la cama a oscuras y se echó boca arriba. Observó el dosel durante un rato mientras rememoraba los horribles eventos de la noche.
—Qué desastre…
Por un fugaz instante imaginó lo que haría si no fuera ella misma: demasiado alta, demasiado sosa, demasiado mayor y sincera, una verdadera florero, sin esperanza de conquistar a un soltero de buena posición. Se imaginó que salía a hurtadillas de la casa y volvía a la escena de su devastador crimen.
Que obtenía una fortuna para su familia, y el mundo entero para ella misma.
Quería más de lo que podría conseguir.
Si ella fuera diferente, podría hacerlo. Podría encontrar y conquistar al duque. Podría ponerlo de rodillas. Si fuera hermosa, ingeniosa y brillante. Si estuviera en el centro y no en una esquina del mundo. Si se encontrara dentro de la sala, y no mirando a través del ojo de la cerradura.
Si fuera capaz de incitar pasiones como las que había visto consumir a un hombre, igual que la magia. Igual que el fuego. Que una llama.
Su estómago se revolvió al pensarlo, al imaginar aquella posible fantasía. El placer que le provocaría, algo que nunca se había permitido imaginar. Un duque, desesperado por ella.
«El mejor partido de todos».
—Si tan solo fuera fuego —le dijo al dosel—. Eso lo resolvería todo.
Pero era imposible. Y se imaginó un tipo de fuego diferente, capaz de atravesar Mayfair y calcinar su futuro y el de su familia.
Se imaginó los apodos.
«Felicity, la mentirosa».
«Felicity, la farsante».
—Por el amor de Dios, Felicity —susurró.
Permaneció allí, avergonzada y llena pánico, mientras daba vueltas a su futuro durante un buen rato hasta que el aire se volvió pesado y pensó en dormir con el vestido puesto antes que llamar a una doncella para que la ayudara a quitárselo. Pero pesaba y le apretaba, y el corsé le dificultaba la respiración.
Con un gemido, se sentó, encendió la vela que había en la mesilla de noche y fue a tirar de la cuerda para llamar a la criada.
Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, una voz sonó desde la oscuridad.
—No debería contar mentiras, Felicity Faircloth.
Capítulo 5
Felicity dio un salto en el aire, lanzó un grito al escucharlo y se giró para mirar hacia el extremo de la habitación que estaba sumido en la oscuridad, donde no parecía haber nada fuera de lugar.
Tras levantar la vela escudriñó las esquinas y la luz llegó al fin hasta un par de brillantes botas negras que se estiraban y cruzaban a la altura del tobillo, así como hasta el refulgente extremo plateado de un bastón que descansaba sobre la punta de uno de los pies.
«Es él».
Ahí. En su dormitorio. Como si fuera completamente normal.
Nada de lo sucedido aquella noche era normal.
El corazón comenzó a latirle con más fuerza que lo había hecho un rato antes, esa misma noche, y retrocedió hacia la puerta.
—Creo que se ha equivocado de casa, señor.
Las botas no se movieron.
—Estoy en la casa correcta.
Ella parpadeó varias veces.
—Entonces no hay duda de que debe de haberse equivocado de habitación.
—También estoy en la habitación correcta.
—Esta es mi alcoba.
—No podía llamar a la puerta en plena noche para pedir una audiencia con usted, ¿verdad? Escandalizaría a los vecinos y, entonces, ¿dónde quedaría su reputación?
Se abstuvo de señalar que los vecinos iban a escandalizarse de todos modos a la mañana siguiente, cuando todo Londres supiera que había mentido.
Aunque él pareció adivinar lo que estaba pensando.
—¿Por qué ha mentido?
Ella hizo caso omiso a la pregunta.
—No hablo con extraños en mi alcoba.
—Pero no somos extraños, querida.
El extremo plateado del bastón golpeó la punta de su bota con un ritmo lento y uniforme.
Ella torció los labios.
—No tengo tiempo para gente de poca importancia.
Aunque él seguía en la oscuridad, casi podía verle sonreír.
—Y esta noche lo ha demostrado, ¿verdad, Felicity Faircloth?
—No soy la única que ha mentido. —Entrecerró los ojos para observar en la oscuridad—. Sabía quién era yo.
—Pero sí es la única cuya mentira es tan grande que podría acabar con esta casa.
Ella frunció el ceño.
—Me ha vencido, señor. ¿Con qué fin? ¿Quiere asustarme?
—No. No deseo asustarla.
La voz del hombre era pesada como la oscuridad en la que estaba envuelto. Grave, calmada y, de alguna manera, tan nítida como un disparo.
El corazón de Felicity retumbaba.
—Creo que eso es precisamente lo que pretende hacer. —El extremo plateado volvió a golpetear y ella dirigió su mirada irritada hacia él—. También creo que debería marcharse antes de que decida que, en vez de asustada, debería estar enfadada.
Una pausa. Más golpeteo.
Y entonces,