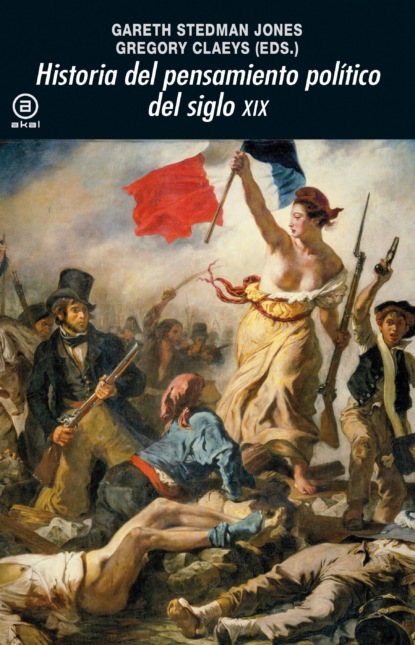1864, II, pp. 45-46). A medida que avanzaba el siglo XIX, los contrarrevolucionarios románticos fueron convirtiendo a la figura de la madre en un ídolo poético. Chateaubriand, que rechazaba como Bonald el divorcio, convirtió a la esposa cristiana en una heroína, en un ser «misterioso, extraordinario y angélico» (Chateaubriand, 1978a, p. 51). Pero para Bonald, el valor de la madre no estribaba en su poesía, sino en su papel como poder aglutinante.
Du Divorce lleva al extremo una cuestión retomada por incontables pensadores de Montesquieu en adelante: la de la mujer-civilizadora, basada en la idea de que las mujeres eran las artífices y ejemplos del estado presente de la civilización y del orden político. El asunto sería retomado en 1803 por el Vizconde Ségur en su descomunal obra, en tres volúmenes, sobre la historia de las mujeres. También fue objeto de estudio por parte del socialista Charles Fourier en 1808, quien en su Teoría de los cuatro movimientos defendía que la «liberación progresiva de las mujeres» era el fundamento del progreso social. Bonald compartía con estos autores la idea de que la situación de las mujeres era clave para el estado de lo político. Pero no estaba dispuesto a atribuir a las mujeres la más mínima capacidad de acción individual.
Bonald consideraba que los deseos de las mujeres constituían una terrible amenaza política (Bonald, 1864, I, p. 785). En Du Divorce quería defender el principio de que el Estado podía intervenir en cualquier aspecto. «El Gobierno», escribe en su Teoría del poder político, «puede incidir en la moral tanto pública como privada» (Bonald, 1864, I, pp. 836-843). Bonald, efectivamente, eliminó la noción de esfera privada. En obras posteriores hasta llegó a sugerir que el Estado debía decidir quién podía casarse y quién no. En lugar del divorcio, Bonald propuso volver a la separación legal existente antes de la Revolución, la séparation de corps, pero entendida de forma mucho más estricta (Klinck, 1996, p. 112). De darse este caso la custodia de los hijos se retiraría a los padres, y los niños quedarían bajo la tutela de funcionarios públicos. Toda mujer separada, incluidas aquellas que hubieran padecido abuso doméstico, debía ingresar en instituciones religiosas, mientras que el único castigo para los hombres era ser excluidos de la función pública. ¿Por qué? Porque «los mismos trastornos resultan más delictivos en el caso de las mujeres que en el de los hombres» (Bonald, 1864, I, p. 841). Bonald tenía muy claro que era políticamente ventajoso institucionalizar a las mujeres separadas de sus maridos «para borrar de la sociedad el escándalo que supone un ser desplazado de su lugar natural, una esposa que ya no está sometida a la autoridad de su marido; una madre que ya no ejerce autoridad sobre sus hijos» (citado en Klinck, 1996, p. 113). En opinión de Bonald, un ser así era un enemigo del Estado, equivalente al «hombre que decide renunciar a todo» de El contrato social de Rousseau.
Los escritos de Bonald sobre las mujeres demuestran que, pese a su insistencia en el poder absoluto, su concepción real del poder era algo frágil. Su política, como la de muchos contrarrevolucionarios, de hecho, se basaba en un equilibrio precario, por no decir neurótico, que podía romperse por algo tan banal como que una mujer eligiera dejar a su marido. Los seguidores alemanes de Burke, de los que hablaremos a continuación, solucionaron el problema del equilibrio de forma diferente. Para estos contrarrevolucionarios burkeanos, la respuesta a la necesidad de seguridad en política también estaba en el equilibrio, pero entendido como equilibrio entre los diferentes estamentos sociales.
LOS SEGUIDORES ALEMANES DE BURKE
El concepto de equilibrio era el núcleo del pensamiento de Friedrich von Gentz (1764-1832), como corresponde a una figura recordada, sobre todo, por haber sido consejero del príncipe Klemens von Metternich (1773-1859), canciller austríaco en época del Congreso de Viena (Godechot, 1972, p. 117). Gentz buscaba el equilibrio entre estados, en la estela del sistema de equilibrio de poder de Metternich, pero también entendía necesario el equilibrio en el seno del Estado mismo. Cuando Gentz criticó a la Revolución francesa lo hizo alegando que había roto el equilibrio político, sumiendo al país en ese «pozo sin fondo de la anarquía» que había puesto en entredicho la seguridad en Europa y acabado con la moderación que reinaba en la sociedad francesa (Gentz, 1977, p. 52). Gentz afirmaba que aquellos revolucionarios que soñaban con una igualdad niveladora olvidaban que en las sociedades siempre debía haber un fino equilibrio entre la inteligencia, la riqueza y el nacimiento (Droz, 1949, pp. 381-385): la única igualdad que Gentz tenía en cuenta, la igualdad ante la ley, se garantizaba protegiendo, no atacando, los derechos y privilegios de las corporaciones y del resto de los cuerpos que mantenían unida a la nación (Reiff, 1912, p. 47).
Sin embargo, la reacción inicial de Gentz ante la Revolución francesa fue de gran entusiasmo (cfr. Paternò, 1993, p. 29). Hasta abril de 1791, adoptó una postura kantiana (tras estudiar durante un curso en la Universidad de Königsberg), lo que le distingue definitivamente de Bonald y Maistre. Defendía la idea de la «perfectibilidad infinita» y publicó en la Berlinische Monatsschrift un artículo sobre el concepto de derecho natural en el que criticaba al pensador conservador Justus Möser (Droz, 1949, p. 374). Pero fue cambiando de opinión gradualmente tras leer las Reflexiones sobre la Revolución en Francia de Burke y descubrir, para su sorpresa, que las prefería a «cien vacuos panegíricos sobre la Revolución» (Droz, 1949, p. 374). En 1792, cuando se desató la llamada «segunda revolución» tras el ataque al Palacio de las Tullerías y las masacres de septiembre, se fue haciendo paulatinamente Gentz seguidor de Burke. En 1793, el año del Terror, publicó una traducción de este autor en la que alababa su clarividencia al haber visto en el entusiasmo de 1789 la semilla del Terror de 1792 (Droz, 1949, p. 375; Godechot, 1972, p. 116). En 1794 publicó la traducción de las Consideraciones de Mallet du Pan, a la que describió como la obra más profunda y poderosa jamás publicada (Godechot, 1972, p. 117).
La postura sobre la revolución del Gentz maduro se aprecia en una obra posterior (publicada en Filadelfia en 1800 y traducida por John Quincy Adams, futuro presidente de Estados Unidos), en la que compara «el origen y los principios» de la Revolución americana y de la francesa. Poco antes de esa publicación, Gentz había criticado la idea de que las dos revoluciones fueran idénticas, aunque en ambos casos se trataba de «uno de los errores más extendidos de la época». La Revolución norteamericana había sido moderada; la francesa, violenta. La Revolución norteamericana perseguía objetivos concretos y precisos, mientras que la francesa planteaba objetivos amorfos que habían causado la escalada que llevó a una «frenética ofensiva», a un «horrible laberinto» (Gentz, 1977, pp. 49, 70). Gentz alababa a los revolucionarios americanos por su sentido del equilibrio político y mencionaba con aprobación el Congreso de Filadelfia de 1776, porque sólo había pedido «paz, libertad y seguridad […] no exigimos nuevos derechos» (Gentz, 1977, p. 45). Lo comparaba con las pulcras afirmaciones de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Afirmaba que los franceses eran «tan soberbios que creen poder doblegar a la imposibilidad misma» (Gentz, 1977, p. 69). Si la Revolución francesa se hubiera mantenido dentro de los límites de la ley, podía haber sido legítima; en cambio los «usurpadores» habían depuesto al rey, suspendido la constitución y «proclamado una república» sin ninguna «justificación jurídica» (Gentz, 1977, p. 41). Gentz comparaba las presuntuosas novedades de la Revolución francesa con la mesura y el enfoque empírico de los norteamericanos, y agradecía que la República americana hubiera adoptado el «tono suave, moderado y considerado» de Washington en vez del «salvaje, extravagante y rapsódico modo de declamar de Paine» (Gentz, 1977, p. 57).
El rechazo de Gentz a la democracia «salvaje» era muy similar al de otros pensadores alemanes con trasfondos intelectuales muy diferentes. La formación de Ernest Brandes y August-Guillaume Rehberg (que ejercieron su influencia sobre la Escuela Histórica del Derecho alemana) era muy diferente a la Bildung kantiana y prusiana de Gentz; ambos eran hanoverianos y anglófilos. Crearon una «Escuela hanoveriana» junto a A. L. Schlözer y L. T. Spittler –dos profesores de la Universidad de Gotinga– compuesta por «Aufklärer moderados y conservadores», que fueron expresando paulatinamente su rechazo a la Revolución francesa (cfr. Beiser, 1992, cap. 12). Se ha escrito mucho desde tiempos de Marx sobre la «ausencia de una tradición política propiamente alemana» en el siglo XVIII (cfr., por ejemplo, Reiss, 1955, p. 2). El pensamiento de Brandes y Rehberg lo corrobora, hasta el punto de que sus inquietudes políticas parecen más influidas por Inglaterra y Francia que por Alemania misma. En 1789, Rehberg emprendió un profundo estudio de