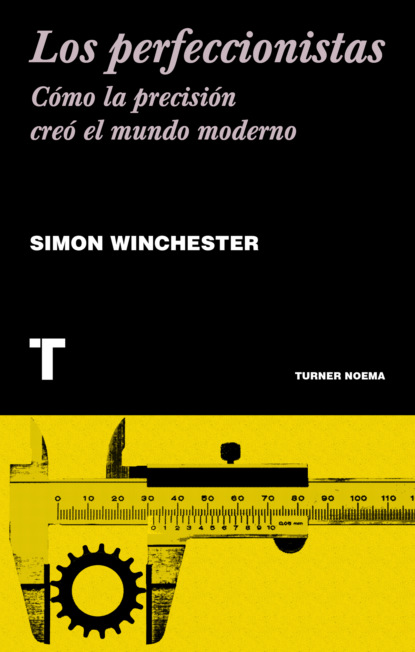engranajes los fabricantes originales de la máquina estaban en el número de dientes de cada uno. El hecho de que el engranaje más grande tuviese 223 dientes, por ejemplo, hizo gritar “¡Eureka!” a los investigadores, cuando recordaron que los astrónomos babilonios, los más asombrosamente avezados observadores del cielo, calcularon que el tiempo habitual entre dos eclipses lunares sucesivos era de 223 plenilunios. Este engranaje en particular habría permitido al dueño de la máquina predecir la ocurrencia de los eclipses lunares (así como otros engranajes o combinaciones de ellos habrían girado los punteros sobre los cuadrantes para representar fases y perturbaciones planetarias) y las fechas, en un uso más trivial, de los próximos eventos deportivos, destacadamente los antiguos Juegos Olímpicos.
Los investigadores actuales han concluido que el artefacto está muy bien hecho, “algunas de sus partes fueron construidas con la precisión de pocas décimas de milímetro”. Con esta sola medida, parecería que el mecanismo de Anticitera puede ufanarse de ser un instrumento sumamente preciso y, crucialmente para los efectos de este arranque de nuestro relato, quizá el primer instrumento de precisión fabricado en la historia.
Pero hay un defecto inherente a esta presunción: el artefacto, en las pruebas que a través de sus modelos han hecho las legiones de modernos estudiosos, resulta ser lamentable, vergonzosa e inútilmente inexacto. Uno de los punteros, el que presuntamente indica la posición de Marte, queda en muchas ocasiones apuntando 38º alejado de la posición correcta. Alexander Jones, profesor de Antigüedades de la Universidad de Nueva York y quizá quien más ha escrito sobre el mecanismo de Anticitera, se refiere a su sofisticación como “propia de una tradición artesanal joven y en rápido desarrollo” y señala “opciones de diseño discutibles” de los fabricantes, quienes en resumidas cuentas produjeron un artefacto “notable, pero lejos de ser un milagro de perfección”.
Hay otro asunto inexplicable del mecanismo que no deja de intrigar a los historiadores de la ciencia hasta nuestros días: aunque el artefacto contiene lo que no es sino un complicado mecanismo de relojería, a ninguno de sus fabricantes aparentemente se le ocurrió darle un uso de reloj.
Es la visión retrospectiva lo que nos provoca perplejidad, naturalmente, y nos entran ganas de ir a buscar a esos griegos y zarandearlos un poco por haber pasado por alto lo que a nosotros nos parece obvio. En la antigua Grecia ya medían el tiempo con ayuda de toda suerte de artefactos. Los relojes de sol eran los más socorridos, pero los había de gotas de agua, de granos de arena (como los que miden el tiempo para cocer un huevo), lámparas de aceite con depósitos graduados por el tiempo que tardaban en consumirse y cirios de combustión lenta con marcas incisas para registrar el tiempo. Y a pesar de que los griegos tuvieron (como ahora sabemos por la existencia del mecanismo) los medios para aprovechar los engranajes y fabricar medidores de tiempo, nunca lo hicieron. No se les encendió la bombilla. No se les encendió a los griegos ni después a los árabes ni, antes de ellos, a ninguna de las venerables civilizaciones orientales. Pasarían muchos siglos más antes de que se inventase en cualquier parte del mundo un reloj mecánico, aunque cuando ocurrió la precisión fue su componente más esencial.
Aunque la función asignada al reloj mecánico, de cuya invención en el siglo xiv varios contendientes se atribuyen la primicia, fue indicar las horas y los minutos al paso de los días, no deja de parecer una excentricidad de la época (desde nuestro actual punto de vista, claro) que al principio el papel del tiempo en estos mecanismos haya sido relativamente subordinado. En sus más tempranas materializaciones, los mecanismos de relojería representaban información astronómica cuando menos a la par que la información horaria, por medio de complicados juegos de engranajes del estilo de los del mecanismo de Anticitera y con ayuda de cuadrantes y ornamentos rebuscados y hermosamente ejecutados. Como si el paso de los cuerpos celestes cruzando la bóveda fuese considerado más importante que el incansable tictac del pasar de los instantes, de esa flecha unidireccional del tiempo a la que Newton tan célebremente llamó duración.
Había una razón detrás de esto. La aurora, el mediodía y el ocaso que nos regalaba la natura ya proveían un marco temporal para las actividades mundanas: cuándo había que levantarse para trabajar, cuándo tomar un descanso, secarse el sudor y beber un trago de agua, y cuándo llegaba el momento de alimentarse y prepararse para dormir. Los detalles más puntillosos del tiempo (una invención del hombre, a fin de cuentas), si eran las 6:15 de la mañana o faltaban diez minutos para la medianoche, eran forzosamente de importancia secundaria. El comportamiento de los cuerpos celestes, en cambio, era dispuesto por los dioses y, por ende, se trataba de un asunto de importancia para el espíritu. En esta calidad era mucho más digno de la atención humana que nuestras construcciones numéricas de horas y minutos, y merecía sobradamente dedicarle una representación mecánica más fastuosa.
Al cabo del tiempo, sin embargo, la reputación y el predominio de las horas y los minutos en sí mismos consiguieron mejorar su posición hasta llegar a acaparar para sí el uso de los mecanismos de relojería, que terminaron por llamarse genéricamente, cronómetros. Los antiguos alzaban la vista al cielo para establecer el momento del día o la noche, pero una vez que apareció la maquinaria para realizar esa misma tarea, un vasto repertorio de aparatos se hizo cargo de ella y ha seguido haciéndolo desde entonces.
Los primeros cronómetros se emplearon en los monasterios, por la necesidad de los monjes de estar pendientes de las horas canónicas, desde los maitines hasta las completas, pasando por la tercia, la nona y las vísperas. Y a medida que otras profesiones y oficios empezaron a aparecer en la sociedad (tenderos, oficinistas, hombres de negocios interesados en reunirse, maestros obligados a seguir un horario rígido, obreros pendientes del cambio de turno), la necesidad de un conocimiento mejor medido del tiempo numérico se iba imponiendo cada vez con mayor firmeza. En el campo, los labradores podían siempre mirar o escuchar la hora en el reloj de la iglesia lejana, pero los urbanitas a quienes se les hacía tarde para llegar a una reunión necesitaban saber cuántos minutos faltaban para la “hora convenida” (frase cuyo uso se generalizó apenas en el siglo xvi, cuando ya podían verse por doquier, colocados en edificios públicos, relojes mecánicos, etcétera).
En tierra, tocó a los ferrocarriles mostrar de manera más prolija –cabría decir definir– cómo se empleaba el tiempo. El enorme reloj de la estación atraía más miradas que cualquier otro detalle del edificio; la imagen del conductor de tren consultando su reloj de bolsillo (Elgin, Hamilton, Ball o Waltham) sigue siendo icónica. El folleto con los horarios volvióse un volumen de importancia bíblica en algunos hogares y en todas las bibliotecas. El concepto de las zonas horarias y su aplicación a la cartografía se derivó de la manera de llevar la cuenta del tiempo que los ferrocarriles implantaron en la sociedad.
Pero aún antes de la influencia cronológica de los ferrocarriles, existía otra profesión que, más que ninguna otra, tenía una verdadera necesidad de medir el tiempo con la mayor precisión. Esta había estado creciendo rápidamente desde el descubrimiento de América por los europeos en el siglo xv y tras la posterior consolidación de las rutas de comercio con Oriente. Se trata, sí, de la industria naviera.
La navegación a través de vastas y desiertas extensiones del océano era esencial para el negocio del comercio marítimo. Perderse en el mar era en el mejor de los casos gravoso y en el peor, mortal. El conocimiento exacto de dónde podía hallarse un navío en cualquier momento determinado era esencial para navegar una ruta y, como una parte de ese conocimiento depende crucialmente de saber a bordo de la nave cuál es la hora exacta y, todavía más crucialmente, de conocer la hora exacta en otro punto de referencia fijo en el globo terráqueo, eran los artífices que fabricaban los relojes marinos quienes tenían que hacer los aparatos más precisos.3
Nadie se aplicó con mayor perseverancia para conseguir este grado de exactitud que ese carpintero y ebanista de Yorkshire, que con el tiempo se convertiría en el más respetado relojero de Inglaterra y quizá del mundo: John Harrison, el hombre cuya más célebre aportación fue dar a los marineros una manera fiable de determinar la longitud. Lo consiguió fabricando afanosamente una familia de relojes extraordinariamente precisos, tan exactos que en varios años perdían o ganaban unos cuantos segundos, sin importar cuánto los maltratase el mar durante sus viajes en el puente de mando. En 1714 se creó oficialmente en Londres un Consejo de la Longitud y se ofreció